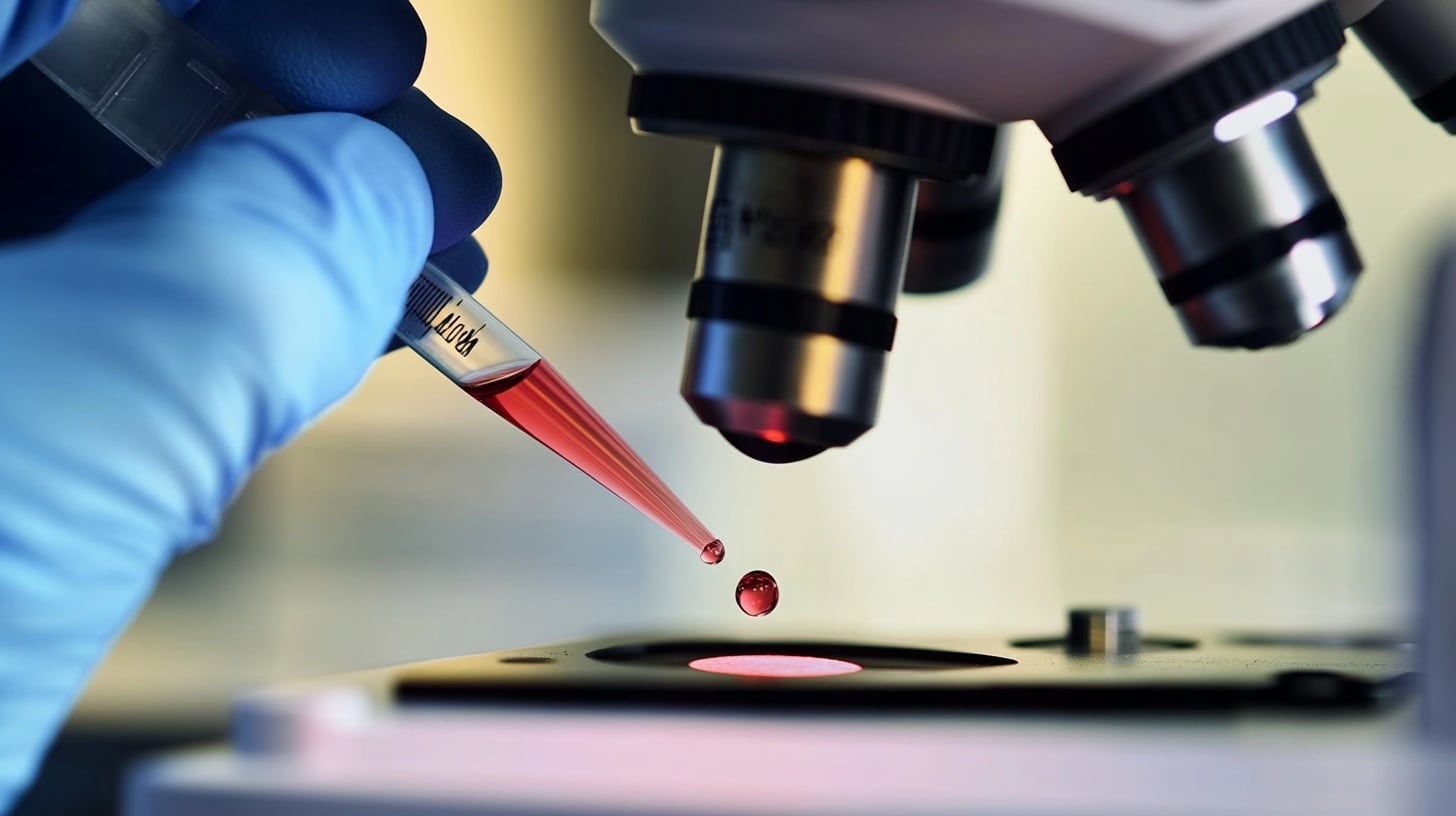Un reciente hallazgo realizado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina marcó un hito en la comprensión de la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD), anteriormente conocida como enfermedad del hígado graso.
Los investigadores identificaron un biomarcador de riesgo sistémico que podría cambiar el enfoque en el manejo de la enfermedad que considere los efectos más allá del hígado.
El estudio, publicado en la revista Hepatology, fue encabezada por los científicos Silvia Sookoian y Carlos José Pirola, quienes lideraron un análisis proteómico exhaustivo que examinó muestras de 60.042 individuos.
“Nuestro trabajo con un panel de proteínas, ligadas potencialmente al daño multiorgánico, permitió descubrir que la proteína ADGRG1 está asociada a complicaciones extrahepáticas en pacientes con MASLD”, precisó Pirola sobre el estudio.
Este descubrimiento es clave porque podría permitir la estratificación de los pacientes en subtipos moleculares, al identificar aquellos con mayor riesgo de que la enfermedad se expanda más allá del hígado.

Sookoian aclaró que “el uso de la proteómica (NdR: tal como se conoce al estudio a gran escala de las proteínas de un organismo) para detectar biomarcadores de enfermedades es valioso porque permite un diagnóstico más temprano y preciso, facilitando el tratamiento adecuado y el monitoreo de la progresión de la patología”.
Además, esta metodología puede ayudar a predecir la respuesta de un paciente a un tratamiento específico, un avance crucial para la medicina personalizada.
Los estudios moleculares llevaron a la validación de ADGRG1 como un indicador indirecto de daño orgánico en pacientes con MASLD. Este marcador, que cambia su expresión en las células del entorno fibrótico e inflamatorio del hígado, respalda la comprensión de cómo las manifestaciones extrahepáticas de la enfermedad pueden originarse.
Sookoian explicó la relevancia del hallazgo: “Entender cómo el hígado con fibrosis avanzada es capaz de producir esta proteína y cuáles son las células hepáticas implicadas es fundamental para diseñar estrategias terapéuticas más efectivas”.
Este amplio estudio no solo proporciona un marco para entender cómo MASLD se asocia con enfermedades sistémicas, sino que también allana el camino hacia un tratamiento más holístico. Según Sookoian, trabajaron sobre preguntas que surgen del entorno clínico “para acelerar la investigación traslacional, brindando nuevas soluciones de tratamiento y seguimiento”.
Qué es el hígado graso

La enfermedad del hígado graso, conocida en el ámbito científico como enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD, por sus siglas en inglés), representa una de las afecciones hepáticas más prevalentes en la actualidad.
Esta condición, que afecta aproximadamente al 30% de la población adulta mundial, se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en las células hepáticas. Si bien las etapas iniciales de la enfermedad pueden ser asintomáticas, su progresión puede llevar a secuelas graves, incluyendo cirrosis, cáncer de hígado e insuficiencia hepática.
Históricamente, el término “hígado graso” fue utilizado para describir una condición hepática vinculada casi exclusivamente a un estilo de vida poco saludable, pero hoy en día se entiende que su etiología es más amplia. Se enfoca tanto en los patrones de dieta y ejercicio, como en factores más complejos asociados al metabolismo y la genética.
Según un estudio realizado en 2022, la prevalencia global de la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) aumentó considerablemente. Se estima que afecta al 32% de los adultos, con una mayor incidencia en hombres (40%) en comparación con mujeres (26%) y con proyecciones inquietantes de incremento para el año 2030.

La naturaleza “invisible” de esta enfermedad radica en su falta de síntomas visibles en las primeras etapas. Sin embargo, puede manifestarse a través de fatiga y molestias en el abdomen en etapas más avanzadas. Esto hace que su diagnóstico temprano y prevención a través de una alimentación saludable y actividad física sean cruciales.
Este contexto subraya la importancia de iniciativas como la reciente identificación de biomarcadores de riesgo sistémico por el Conicet, que ofrecen nuevas esperanzas para detectar la enfermedad de manera más eficaz y definir intervenciones que puedan mitigar sus implicaciones a largo plazo. En definitiva, la lucha contra el hígado graso requiere tanto de esfuerzos médicos y científicos como de cambios culturales y de estilo de vida.
Factores de riesgo y prevención de la enfermedad

La enfermedad del hígado graso, específicamente la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD), es una afección que fue aumentando en prevalencia globalmente debido a múltiples factores de riesgo. Entre ellos, se destacan la obesidad, la diabetes tipo 2, el sedentarismo y el consumo inadecuado de alcohol.
Estos factores no solo contribuyen al desarrollo de la enfermedad sino también a su progreso hacia condiciones más graves como la cirrosis o el cáncer hepático.
La obesidad es uno de los factores más significativos. El aumento del tejido adiposo está intrínsecamente relacionado con la acumulación de grasa en el hígado, lo que subraya la necesidad de un control del peso como método preventivo. En este sentido, la pérdida de peso es uno de los métodos más efectivos para reducir la cantidad de grasa hepática.
Federico Villamil, jefe del Centro de Hepatología del Hospital Británico, señaló en una nota a Infobae que “perder un 10% del peso corporal puede traer mejoras significativas en la salud hepática”.
Por otro lado, la alimentación juega un papel crucial en la prevención y manejo de la enfermedad. Los expertos recomiendan una dieta equilibrada rica en frutas, vegetales, granos integrales y grasas saludables como la contenida en el aceite de oliva y los frutos secos. Se debe evitar el consumo de grasas saturadas y azúcares refinados, presentes en alimentos procesados, carnes rojas y bebidas azucaradas, ya que contribuyen a la acumulación de lípidos en el hígado y exacerban la inflamación.

El ejercicio regular es otra recomendación esencial. Mantener un estilo de vida activo mejora la sensibilidad a la insulina y facilita la reducción del contenido graso hepático. Villamil destaca que realizar actividad física regular puede disminuir la grasa en el hígado de manera significativa tras solo tres meses de implementación.
Finalmente, aunque el hígado graso es una condición en aumento, adoptar hábitos saludables desde temprano es fundamental para prevenir sus consecuencias más severas. Como lo expresan los lemas del Día Mundial del Hígado de este año, “La comida es medicina”, lo que se refleja en la importancia de lo que se elige consumir cotidianamente para garantizar la salud hepática. Esta realidad enfatiza la necesidad de una mayor educación pública para cambiar comportamientos dietéticos y de estilo de vida entre poblaciones susceptibles.
El creciente interés en la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica resalta la urgencia de abordarla como un tema de salud pública. Los hallazgos recientes, como el descubrimiento del biomarcador ADGRG1 por el Conicet, subrayan la complejidad de esta afección, que no solo afecta al hígado sino a múltiples órganos y sistemas del cuerpo. Esto demanda un enfoque multidisciplinario e integral, que combine investigación científica, educación pública y políticas de salud adecuadas.

Como se vio, la base para mitigar la prevalencia de MASLD y combatir su impacto sistémico reside en la promoción constante de hábitos de vida saludables. Es esencial fomentar cambios en el estilo de vida que incluyan una dieta equilibrada, actividad física regular y control del peso. Al mismo tiempo, la restricción del consumo de alcohol y azúcares refinados es crucial para prevenir la progresión hacia complicaciones más graves, como la cirrosis o el cáncer hepático.
A nivel institucional, es necesaria la implementación de políticas de salud que prioricen la detección temprana a través de diagnósticos más efectivos y accesibles, incluso para la población asintomática. Las herramientas de diagnóstico avanzadas, como las técnicas de proteómica para identificar biomarcadores específicos, facilitan la medicina personalizada y permiten intervenciones tempranas, potencialmente salvando vidas.