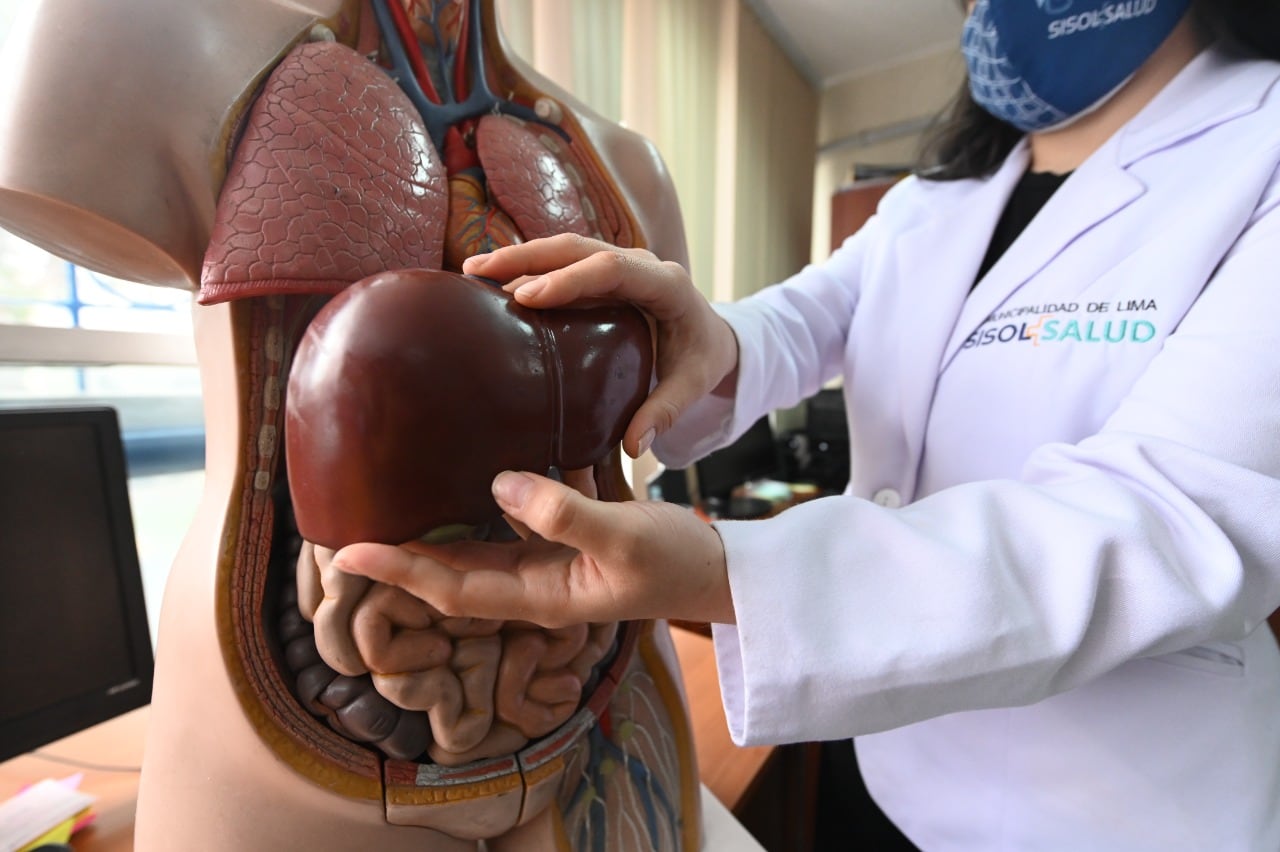En el mundo de la biomedicina, los descubrimientos que marcan un antes y un después suelen surgir cuando la ciencia se atreve a mirar un problema desde un ángulo inesperado.
Eso es lo que ocurrió en la Argentina, donde un equipo de la Universidad Austral y el Conicet demostró, por primera vez a nivel mundial, que bloquear la actividad de una proteína llamada RAC1 puede proteger el hígado y reducir de manera significativa el daño que provoca la hepatitis fulminante. El hallazgo no solo abre una nueva ruta terapéutica para una enfermedad con muy pocas opciones, sino que además tiene la particularidad de basarse en una molécula que originalmente se diseñó para la oncología.
La hepatitis fulminante, también conocida como falla hepática aguda grave, es un cuadro crítico que aparece en personas sin enfermedad hepática previa y avanza con una rapidez alarmante. El hígado pierde su capacidad de funcionar, se produce una necrosis masiva del tejido y, en los casos más severos, la única alternativa de tratamiento es el trasplante. Si este no se concreta a tiempo, hasta un 40% de los pacientes puede morir.

Frente a este panorama, la posibilidad de contar con una terapia farmacológica capaz de reducir el daño cobra una importancia decisiva.
“La molécula que protagoniza este avance se llama 1D-142. Fue desarrollada junto al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y patentada como parte de investigaciones contra el cáncer”, explicó a Infobae el doctor Guillermo Mazzolini, Investigador Superior del CONICET, decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y director del laboratorio donde se hizo el descubrimiento molecular.
Durante ensayos en modelos de hepatocarcinoma, los investigadores observaron algo inesperado: además de achicar tumores, la sustancia disminuía la inflamación hepática. Ese dato encendió la pregunta que daría origen al hallazgo: ¿y si RAC1, la proteína blanco de la molécula, también tenía un rol central en la hepatitis fulminante?
De una hipótesis a la validación en laboratorio

Responder esa pregunta llevó varios años de trabajo. El equipo del Laboratorio de Hepatología Experimental y Terapia Génica del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT) diseñó ensayos en tres modelos animales distintos y en explantes (fragmento de tejido o células extraído de un organismo vivo para ser cultivado en un medio artificial fuera del cuerpo) de hígado humano.
“Los resultados fueron consistentes: el bloqueo de RAC1 con 1D-142 redujo de manera significativa la inflamación, la necrosis celular y los marcadores bioquímicos de daño hepático. Además, en animales tratados se registró un aumento en la supervivencia, lo que refuerza la relevancia clínica potencial.
En números concretos, los niveles de ALT y AST —dos enzimas que señalan daño hepático— bajaron entre un 40% y un 60% respecto de los controles. En el tejido humano ex vivo se observó menos necrosis y un perfil inmunológico más equilibrado.”, precisó Mazzolini.

Y completó: “La validación de Rac1 como objetivo terapéutico y la aplicación de esta molécula en modelos animales representa un paso importante hacia terapias efectivas para una enfermedad con opciones de tratamiento limitadas. Lo alentador es que en las muestras de hígado sano no se detectaron signos de toxicidad, lo que sugiere un perfil de seguridad compatible con un futuro desarrollo clínico”.
En palabras simples: los hígados que recibieron el tratamiento sufrieron mucho menos que los que no fueron tratados, y sin efectos indeseados evidentes.
Un hallazgo con proyección global

La magnitud del descubrimiento se entiende al considerar el peso de las enfermedades hepáticas en el mundo. Se calcula que en conjunto las patologías agudas y crónicas del hígado causan alrededor de dos millones de muertes cada año, lo que equivale a cerca del 4% de todos los fallecimientos globales. Dentro de ese panorama, la hepatitis fulminante es uno de los cuadros más devastadores, porque su avance es rápido y deja poco margen de maniobra.
En la Argentina, aunque no hay estadísticas precisas, se estima que alrededor del 10% de los trasplantes hepáticos se realizan por esta causa. Y a escala mundial, entre 100.000 y 150.000 personas sufren cada año falla hepática fulminante. Por eso, contar con una opción que reduzca el daño y permita ganar tiempo hasta el trasplante o incluso evitarlo en algunos casos representa un cambio sustancial.
“Si un paciente tiene falla hepática fulminante, un 30% puede recuperarse y sobrevivir. Pero hay un porcentaje significativo que requiere trasplante hepático. Mientras que algunos fallecen en la espera de uno. Entonces, ¿para qué puede servir esta medicación? Para ganar tiempo para el trasplante, o en aquellas situaciones donde el trasplante no se puede administrar”, afirmó Mazzolini.
Ese es un punto central. El trasplante, además de complejo, no siempre es viable. Muchas veces los pacientes presentan condiciones asociadas —como insuficiencia cardíaca o renal, diabetes u otras enfermedades— que lo contraindican. Frente a esa realidad, una terapia farmacológica se convierte en una esperanza concreta.
Más allá de la hepatitis fulminante

El potencial de la 1D-142 no se limita a este cuadro. Los investigadores también encontraron evidencia de que puede resultar útil en otro síndrome devastador: la falla hepática aguda sobre crónica, conocida como ACLF por sus siglas en inglés. Se trata de una complicación que afecta a pacientes con cirrosis y que suele presentarse con descompensación hepática acompañada de fallas en otros órganos.
Su incidencia es alta: uno de cada tres pacientes hospitalizados con cirrosis desarrolla ACLF. Y su mortalidad a corto plazo es elevada. En este contexto, bloquear la actividad de RAC1 aparece como una estrategia prometedora. “Estos pacientes desarrollan lo que se llaman falla hepática aguda sobre crónica, donde también nosotros vimos que RAC1 tiene una función y disminuye la magnitud del daño”, señaló Mazzolini.
La relevancia es enorme si se considera que más de 120 millones de personas en el mundo padecen cirrosis, y que una gran mayoría sufre tarde o temprano alguna descompensación. Si la misma molécula puede mitigar el daño en esos cuadros, su alcance terapéutico sería aún mayor.

El estudio, recientemente aceptado para publicación en Journal of Hepatology Reports, se desarrolló en el marco de la tesis doctoral de Bárbara Bueloni, becaria del IIMT. Contó con la dirección de Mazzolini y de Juan Miguel Bayo Fina, investigador adjunto del Conicet, además de la participación de Esteban Fiore y la colaboración de Julieta Comin (INTI), quien intervino en la etapa inicial del desarrollo de la molécula.
“Es el resultado de años de investigación”, subrayó Mazzolini, que destacó que a lo largo de ese camino, la Universidad Austral y el Conicet promovieron un ecosistema que articula ciencia básica, instituciones públicas y actores privados. La empresa biotecnológica Spectrum, vinculada al laboratorio, se sumó como socio estratégico para potenciar el desarrollo de esta tecnología, que ya cuenta con una patente internacional (PCT) en trámite.
El avance encarna lo que se conoce como investigación traslacional: generar conocimiento en el laboratorio y trasladarlo hacia aplicaciones clínicas concretas. “Buscamos posicionarnos en el desarrollo de tecnologías que generen soluciones concretas para problemas reales en salud. Este trabajo es un claro ejemplo de cómo la investigación traslacional puede conducir a innovaciones con impacto social y sanitario”, señaló Mazzolini.
El desafío de llegar a los estudio clínicos

Aunque los resultados son alentadores, todavía falta un camino largo y complejo para que la molécula llegue a los pacientes. El siguiente paso es optimizar la formulación para uso humano y realizar estudios toxicológicos en distintas especies animales. Esa etapa es clave para evaluar seguridad y ajustar dosis antes de iniciar ensayos clínicos.
“Estamos a 2 años para ponernos en la puerta de la clínica”, sostuvo Mazzolini, con la cautela propia de quien conoce las exigencias de la investigación biomédica. El entusiasmo científico convive con un obstáculo ineludible: la necesidad de financiamiento. “Todos estos procesos son excesivamente costosos, y si no generamos alianzas estratégicas —tanto con los institutos nacionales de investigación, universidades públicas y privadas, y el sector privado que pueda tener interés en hacer investigación— se hace realmente difícil”, advirtió.
El costo no es un detalle menor. Avanzar hacia pruebas en humanos demanda inversiones millonarias, infraestructura adecuada y un marco regulatorio riguroso. Sin embargo, el potencial impacto sanitario justifica la apuesta. En un mundo donde el acceso a órganos para trasplante es limitado y la mortalidad por enfermedades hepáticas sigue en aumento, una molécula como la 1D-142 podría marcar la diferencia.

El valor del hallazgo no reside únicamente en los resultados experimentales, sino también en el modelo de innovación que representa. En la Universidad Austral, en alianza con el Conicet, se impulsa una estrategia orientada a la medicina de precisión, la hepatología y la terapia génica. Allí, la formación académica convive con la investigación aplicada y la transferencia tecnológica hacia el sector productivo.
Este caso muestra cómo un descubrimiento nacido en un laboratorio argentino puede proyectarse a nivel global. Y cómo la articulación entre universidades, institutos públicos y empresas privadas puede dar lugar a soluciones con impacto social. La visión de los investigadores va más allá de un artículo científico: se trata de sentar las bases para que, en un futuro cercano, miles de pacientes tengan una opción que hoy no existe.
La investigación no se detiene. Además de los resultados ya publicados, el equipo adelanta que identificó una nueva molécula con un potencial aún mayor, capaz de potenciar el efecto observado con 1D-142. Ese hallazgo amplía el horizonte y confirma que RAC1 es un blanco terapéutico sólido, sobre el cual se pueden desarrollar distintas estrategias.

La ciencia avanza a través de pasos firmes y acumulativos. Lo que hoy es un resultado preclínico en modelos animales y tejidos humanos puede convertirse mañana en un tratamiento disponible en hospitales. El tiempo, los ensayos y las inversiones dirán hasta dónde llegará este descubrimiento.
Lo cierto es que, por primera vez, la comunidad científica cuenta con evidencia sólida de que bloquear RAC1 protege el hígado en condiciones de falla hepática grave. Y que esa evidencia nació en la Argentina, en un laboratorio donde la perseverancia y la creatividad abrieron un camino inédito.
En un escenario donde la hepatitis fulminante amenaza con llevar vidas en cuestión de días, la posibilidad de mitigar el daño con una molécula accesible representa mucho más que un logro científico.
Es una señal de esperanza. Una demostración de que la investigación traslacional puede transformar la desesperanza en posibilidad. Y, sobre todo, la confirmación de que la ciencia hecha en el país puede aportar soluciones que impacten en la salud global.