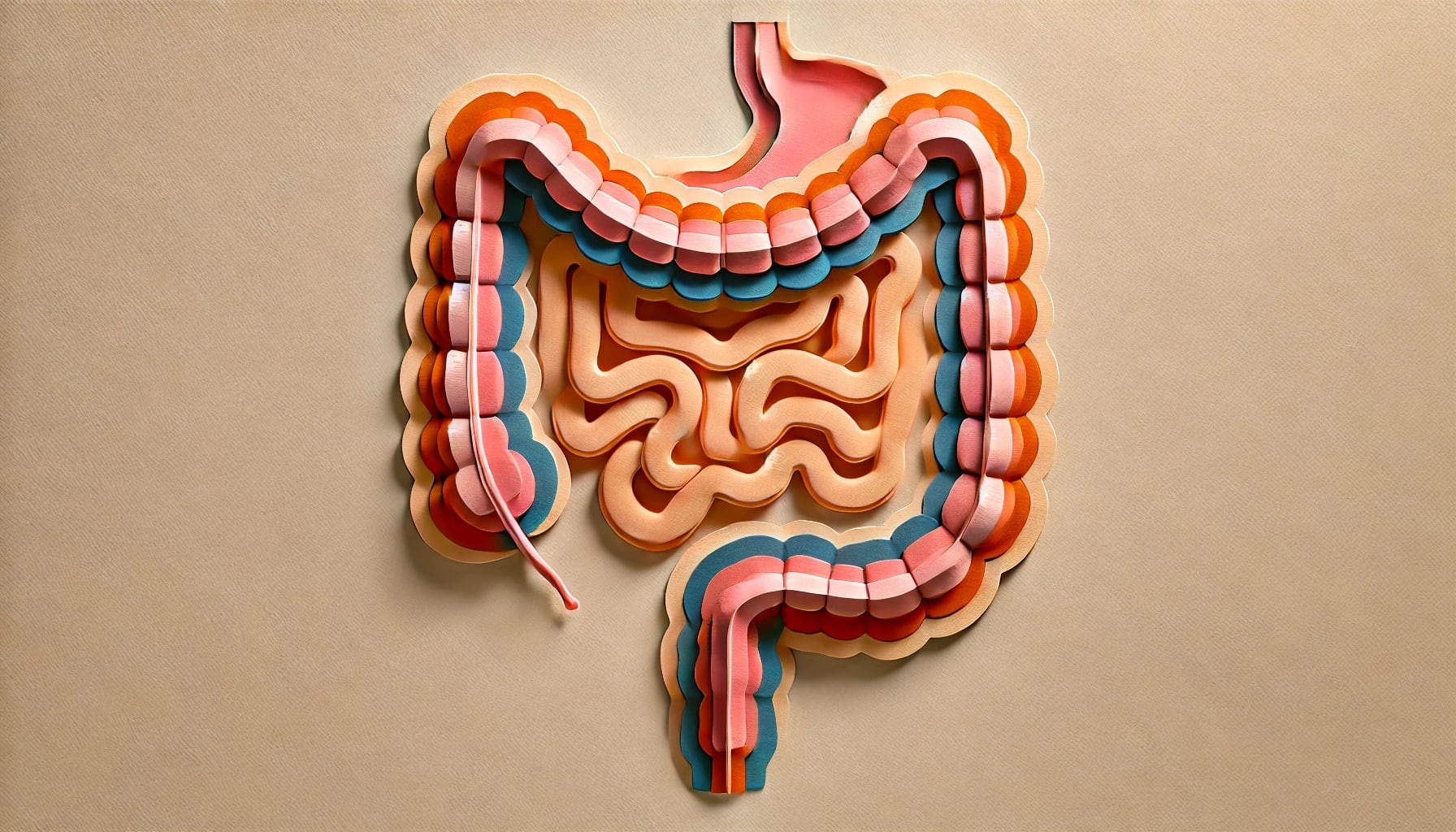Un estudio publicado recientemente en Nature Medicine estimó que 15,6 millones de personas nacidas entre 2008 y 2017 desarrollarán cáncer gástrico en algún momento de su vida. La proyección se basa en datos de incidencia de 185 países combinados con información demográfica de las Naciones Unidas.
De acuerdo con el análisis, el 76% de esos casos (11,9 millones) serían atribuibles a la infección por Helicobacter pylori. La mayor carga recaerá en Asia: solo India y China concentrarían más de 6,5 millones de diagnósticos futuros.
El trabajo, liderado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), muestra que, si se implementaran estrategias nacionales de detección y tratamiento de H. pylori, los casos podrían reducirse hasta en un 75%.
En España, por ejemplo, se calcula que unas 58.641 personas nacidas entre 2008 y 2017 podrían desarrollar cáncer gástrico, de las cuales 44.436 estarían relacionadas con la bacteria. Aunque en los países occidentales la prevalencia disminuyó en las últimas décadas (en España se ubica por debajo del 35%), en regiones con sistemas de salud menos robustos la transmisión persiste como un problema estructural.
Un enemigo silencioso que afecta al estómago de millones

La bacteria Helicobacter pylori fue identificada hace apenas cuatro décadas, pero hoy se reconoce como el principal factor de riesgo para el desarrollo del cáncer gástrico. Se trata de un microorganismo capaz de colonizar el revestimiento interno del estómago y provocar gastritis crónica. En una parte de los casos, esa inflamación sostenida puede derivar en tumores malignos, particularmente en el adenocarcinoma gástrico no cardias y, en menor medida, en linfomas asociados al tejido linfoide del estómago.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica a H. pylori como un carcinógeno de clase I, al mismo nivel que el tabaco o el asbesto. Su prevalencia mundial supera el 50% y varía según la región, la edad y las condiciones socioeconómicas. En áreas con acceso limitado a saneamiento, agua potable o atención médica, como partes de Asia, África y América Latina, la tasa de infección puede superar el 70%.
A pesar de esa carga global, H. pylori muchas veces cursa sin síntomas claros y solo se detecta cuando aparecen úlceras o cuando se realizan estudios endoscópicos por otros motivos.
Qué muestra el estudio japonés: evidencia directa de reducción del riesgo

El trabajo analizó los datos de 48.530 personas entre 40 y 74 años en cuatro regiones de Japón, con un seguimiento promedio de 5,8 años. El objetivo fue determinar si erradicar la bacteria reducía efectivamente la incidencia de cáncer gástrico en la población general.
Los resultados son contundentes: las personas con infección activa de H. pylori y sin tratamiento presentaron un riesgo 5,89 veces mayor de desarrollar cáncer gástrico en comparación con quienes no tenían la infección ni signos de atrofia gástrica.
El riesgo no se mantiene constante: aumenta transitoriamente en el primer año tras la erradicación (posiblemente por un mayor número de endoscopías que detectan casos subclínicos) y desciende de manera sostenida con el tiempo. En quienes habían erradicado la bacteria seis años antes del inicio del estudio, el riesgo se redujo a menos de la mitad (HR 0,44).
El análisis incluyó ajustes por edad, sexo, tabaquismo, consumo de alcohol y otras variables de confusión. También se controló la heterogeneidad entre regiones mediante modelos estratificados.
Por qué aún no hay estrategias masivas de detección

A pesar de la evidencia disponible, muy pocos países implementan programas nacionales de cribado y tratamiento para H. pylori. En Japón, la cobertura por el seguro de salud público para tratar la infección se amplió en 2013, lo que impulsó el número anual de tratamientos de 650.000 a 1,38 millones.
Sin embargo, en muchas regiones la realidad es distinta. La falta de recursos para diagnóstico no invasivo, el escaso acceso a endoscopías, la subestimación del riesgo y la ausencia de campañas de concientización dificultan que la erradicación preventiva forme parte de las políticas sanitarias.
El doctor Luis Bujanda, catedrático de Medicina de la Universidad del País Vasco, señaló que, si bien el estudio global de Nature Medicine confirma lo ya conocido, las expectativas sobre la prevención del cáncer gástrico siguen insatisfechas por la falta de herramientas como una vacuna eficaz contra la bacteria, una meta que la comunidad científica persigue desde hace décadas.
¿Por qué no hay una vacuna?

Actualmente, no existe una vacuna disponible para prevenir la infección por H. pylori. Los esfuerzos científicos en ese campo se toparon con varios obstáculos, entre ellos la variabilidad genética de la bacteria, su capacidad de adaptación al ambiente gástrico y la falta de modelos animales consistentes. Mientras tanto, los tratamientos se basan en combinaciones de antibióticos y supresores de ácido, que tienen tasas de éxito variables según la región.
Además de erradicar la bacteria, los expertos advierten que deben abordarse otros factores de riesgo, como la alimentación rica en sal y nitritos, el tabaquismo, el alcohol, la obesidad y la predisposición genética.
La doctora Asunción García, del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, señaló que “aunque H. pylori es el principal causante, otros factores como alcohol, tabaco, sedentarismo y genética también influyen”, por lo que aboga por un enfoque integral de prevención.
América Latina y el desafío pendiente

Si bien el estudio no aporta cifras específicas para América Latina, las condiciones descritas por la IARC aplican a muchas regiones de la región. La prevalencia de H. pylori supera el 60% en varios países, especialmente en comunidades con deficiencias sanitarias, hacinamiento y falta de agua segura.
La transmisión suele producirse en la infancia, con mayor riesgo en contextos socioeconómicos bajos. Como explicó la doctora Jin Young Park, autora principal del estudio, “hay una relación directa entre pobreza y riesgo de infección, probablemente explicada por condiciones como la falta de higiene, el hacinamiento en los hogares y la convivencia con niños pequeños”.
Ante este panorama, la región enfrenta un doble desafío: mejorar la cobertura diagnóstica para identificar a quienes portan la bacteria y, al mismo tiempo, garantizar tratamientos efectivos y accesibles para la erradicación. Sin esos pasos, el cáncer gástrico seguirá siendo una amenaza subestimada.