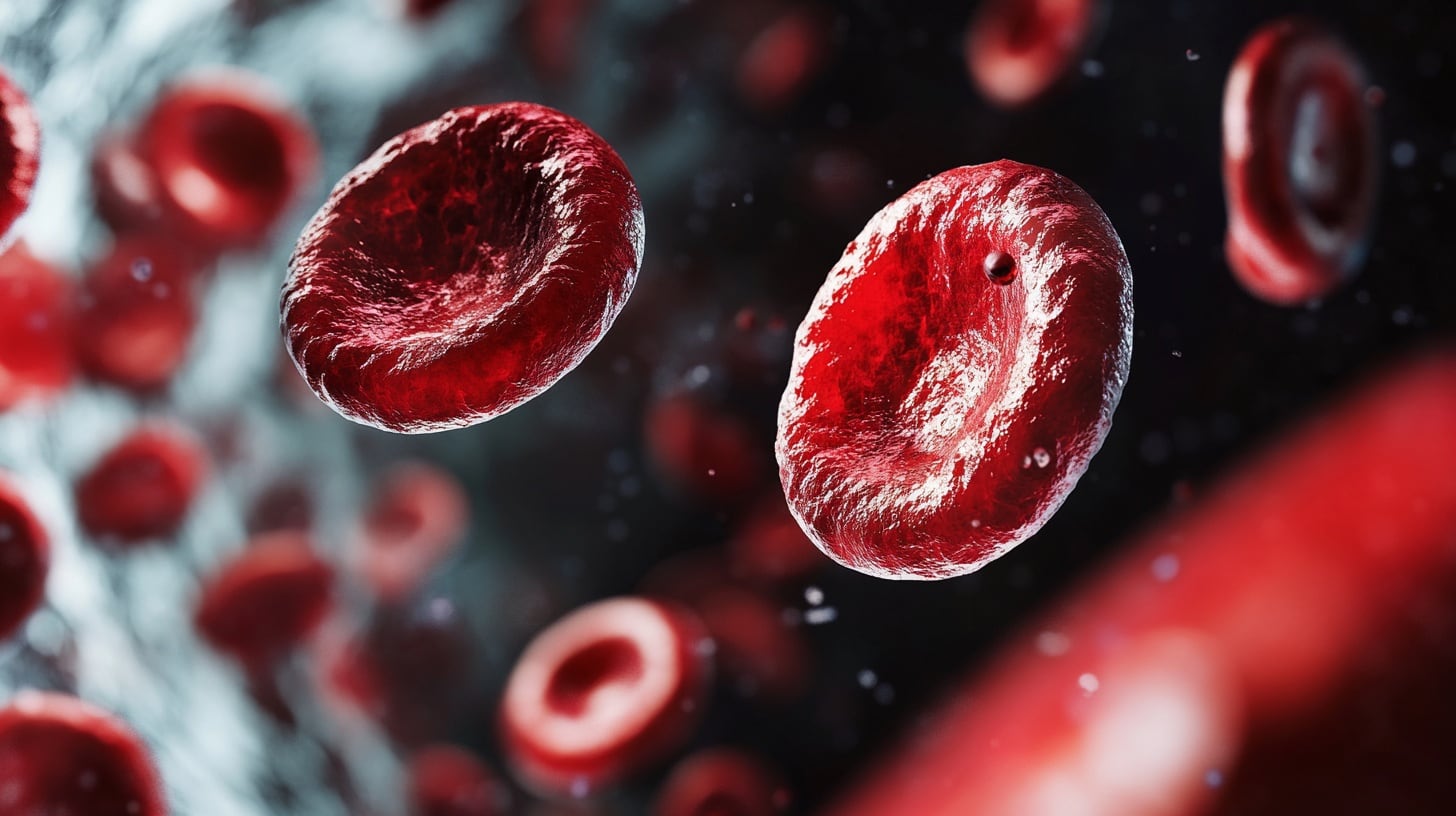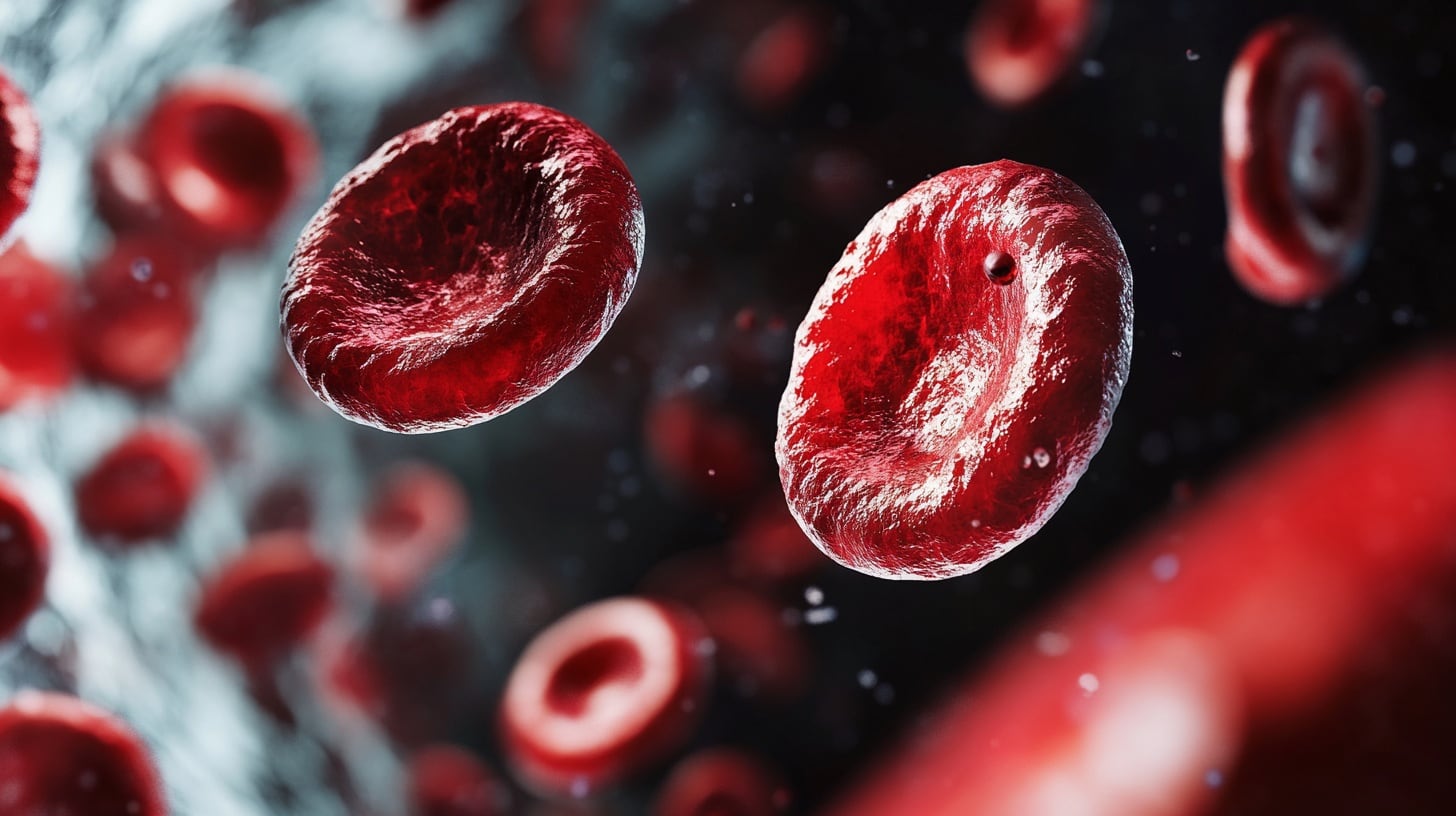
La anemia afecta a más de 500 millones de mujeres en edad fértil y a más de 260 millones de niños menores de cinco años en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo a los especialistas de Mayo Clinic, la anemia es un problema “que se produce cuando no tienes suficientes glóbulos rojos sanos o hemoglobina para transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y transporta el oxígeno desde los pulmones a los demás órganos del cuerpo. Tener anemia puede provocar cansancio, debilidad y falta de aire”.
En ese escenario, un nuevo enfoque clínico y diagnóstico transforma el abordaje tradicional: se consolida el rol estratégico del laboratorio junto con la participación activa de equipos interdisciplinarios, lo que permite detectar con mayor precisión las causas y modalidades de esta condición, y actuar de forma más efectiva en los tratamientos.
Esta condición representa un problema relevante de salud pública que impacta con mayor fuerza en niñas y niños en edad temprana, embarazadas y en posparto, así como en adolescentes y mujeres en edad reproductiva. También tiene una alta prevalencia entre personas mayores, ya que suele estar asociada a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o trastornos renales.
Ante este panorama, el laboratorio ya no solo entrega cifras, sino que, además, es una instancia central que articula información estructural para el diagnóstico, ya que esta condición.
En ese sentido, la bioquímica Roxana Vanden Ryn, especialista en hematología, destacó: “El diagnóstico de la anemia involucra la colaboración de diversos sectores de la salud. El médico es el primer punto de contacto con el paciente, realizando la anamnesis y recopilando datos clínicos y síntomas. La historia familiar es fundamental, ya que enfermedades o alteraciones heredadas pueden orientar el pedido de estudios específicos”.
El laboratorio como herramienta diagnóstica

A nivel global, se estima que la anemia afecta al 40% de los niños y niñas de entre 6 y 59 meses, al 37% de las mujeres embarazadas y al 30% de las mujeres de entre 15 y 49 años. Es por este motivo que el diagnóstico exige un abordaje clínico detallado que comienza con el hemograma, una prueba que ofrece una primera aproximación cuantitativa a la composición de la sangre.
Sin embargo, el diagnóstico de la anemia no se reduce a un análisis de laboratorio. Comienza en el consultorio, donde el médico realiza una anamnesis detallada. Es decir que, mediante preguntas, revisa los antecedentes familiares, evalúa la alimentación, indaga sobre ciclos menstruales, embarazos recientes o enfermedades crónicas.
Asimismo, de acuerdo con la OMS, los síntomas más frecuentes son:
- cansancio;
- mareos o sensación de aturdimiento;
- frío en manos y pies;
- cefalea;
- disnea, especialmente al realizar esfuerzos.

En tanto, la anemia grave puede manifestarse con:
- palidez de las mucosas (boca, nariz, etc.);
- palidez de la piel y debajo de las uñas;
- respiración y ritmo cardíaco acelerados;
- mareos al ponerse de pie;
- aparición de hematomas con más facilidad.
A partir de los síntomas referidos, se plantea la sospecha clínica. “El diagnóstico de la anemia involucra la colaboración de diversos sectores de la salud. El médico es el primer punto de contacto con el paciente, realizando la anamnesis y recopilando datos clínicos y síntomas. La historia familiar es fundamental, ya que enfermedades o alteraciones heredadas pueden orientar el pedido de estudios específicos”, explicó Vanden Ryn, quien además se desempeña como responsable de las áreas de Hematología, Hemostasia y Citometría de Flujo en Labmedicina.
El siguiente paso se centra en el laboratorio, ya que se realizan análisis que permiten observar el número total de glóbulos rojos, el nivel de hemoglobina y el hematocrito, siendo que las cifras resultantes se contrastan con valores de referencia establecidos por edad, sexo y estado fisiológico.
Lo cierto es que la anemia se define por una reducción en la concentración de hemoglobina en sangre, proteína fundamental para el transporte de oxígeno en los glóbulos rojos, responsables también del color característico de la sangre.

La cantidad de hemoglobina requerida varía según la edad, el sexo y el estado fisiológico, por lo que los valores de referencia no son iguales para hombres, mujeres, niños ni embarazadas. Las Guías de Diagnóstico y Tratamiento de la Sociedad Argentina de Hematología cuentan con tablas específicas con esos parámetros, siendo que, de forma general, se considera que hay anemia cuando la hemoglobina desciende por debajo de 13,5 g/dl en hombres o 12 g/dl en mujeres.
“En el laboratorio, disponemos de múltiples herramientas y marcadores que nos permiten avanzar hacia un diagnóstico preciso. Contamos con el hemograma automatizado que proporciona información clave sobre los niveles de hemoglobina, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Además, ofrece datos a través de los índices hematimétricos, que nos ayudan a evaluar el tamaño y forma de los glóbulos rojos, facilitando la clasificación de las anemias”, aseguró Vanden Ryn.
En ese tono, la experta destacó que “en el sector de hematología, también realizamos el frotis de sangre periférica, lo cual nos permite evaluar la morfología y detectar patologías específicas de los glóbulos rojos, como la anemia hemolítica y otras patologías hematológicas asociadas a las otras series como trombocitopenias o leucemias”.
Vale destacar que el hemograma incluye los índices hematimétricos, como el volumen corpuscular medio (VCM), la hemoglobina corpuscular media (HCM) y la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM). Estos valores permiten clasificar la anemia como microcítica, normocítica o macrocítica.

A modo de ejemplo, una anemia microcítica, caracterizada por glóbulos rojos más pequeños de lo normal, puede estar relacionada con deficiencia de hierro o talasemia; en cambio, una anemia macrocítica puede indicar deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico.
Para entender esta clasificación, puede pensarse en la sangre como una flota de camiones de transporte. Si son demasiado pequeños (microcítica), no llevan suficiente carga; si son grandes pero pocos (macrocítica), el transporte sigue siendo insuficiente. El análisis del tamaño y contenido de cada “vehículo” permite saber no solo cuántos hay, sino si cumplen su función adecuadamente.
El siguiente paso es el estudio morfológico mediante el frotis de sangre periférica, una técnica que consiste en extender una gota de sangre sobre un portaobjetos de vidrio, teñirla y observarla al microscopio. De este modo, se puede evaluar forma, tamaño y características de los glóbulos rojos, lo que resulta esencial para detectar anomalías estructurales, inclusiones citoplasmáticas u otras señales que no aparecen en el hemograma automatizado. Este análisis visual aporta datos clave en anemias hemolíticas, drepanocitosis o patologías más complejas.
Otro parámetro esencial es la medición de reticulocitos, es decir, los glóbulos rojos inmaduros. Su recuento indica el grado de respuesta de la médula ósea frente a la anemia. Un valor elevado puede sugerir una producción acelerada como respuesta a destrucción masiva de glóbulos, mientras que un nivel bajo suele reflejar una falla en la producción, común en anemias por deficiencia de hierro o vitamina B12.

Para comprender esta dinámica, puede pensarse en la médula ósea como una fábrica de globos. Si los globos se pinchan al salir (anemia hemolítica), la fábrica aumenta la producción (reticulocitos altos). Si faltan los materiales para fabricarlos (hierro o vitaminas), la producción disminuye (reticulocitos bajos), aunque la demanda siga siendo alta.
Una vez confirmada la anemia, el desafío clínico es determinar su tipo, ya que pueden clasificarse en agudas, crónicas, carenciales, inflamatorias, hereditarias o asociadas a enfermedades sistémicas. Cada variante responde a causas diferentes y requiere un abordaje específico. Las formas agudas, como las provocadas por hemorragias intensas, obligan a una respuesta rápida para evitar consecuencias cardiovasculares. Las crónicas, en cambio, evolucionan lentamente, como ocurre en la insuficiencia renal, el cáncer o las enfermedades autoinmunes.
“La anemia puede clasificarse en aguda o crónica. Las formas agudas, causadas por una pérdida rápida y significativa de sangre, como en hemorragias graves, pueden poner en riesgo la vida. Esta condición obliga al corazón a trabajar más intensamente para compensar la disminución de la cantidad o calidad de la sangre, lo que incrementa el riesgo de infartos, arritmias y accidentes cerebrovasculares”, resaltó la experta.

Al tiempo que agregó: “Las anemias crónicas se desarrollan gradualmente, generalmente debido a enfermedades inflamatorias, infecciones o trastornos autoinmunes, que afectan la producción adecuada de glóbulos rojos y, por ende, la capacidad del cuerpo para transportar oxígeno”.
“Las anemias crónicas están asociadas a patologías como la insuficiencia renal crónica, la artritis reumatoide y ciertos tipos de cáncer, y pueden ocasionar fatiga persistente, palidez y dificultad para realizar actividades cotidianas – continuó Vanden Ryn-. Entre las más comunes y de gran relevancia están las carenciales, que son causadas por la deficiencia de nutrientes esenciales como hierro, vitamina B12 o ácido fólico”.
Y concluyo: “Estas anemias son particularmente importantes debido a su alta prevalencia y su impacto en la salud pública”.