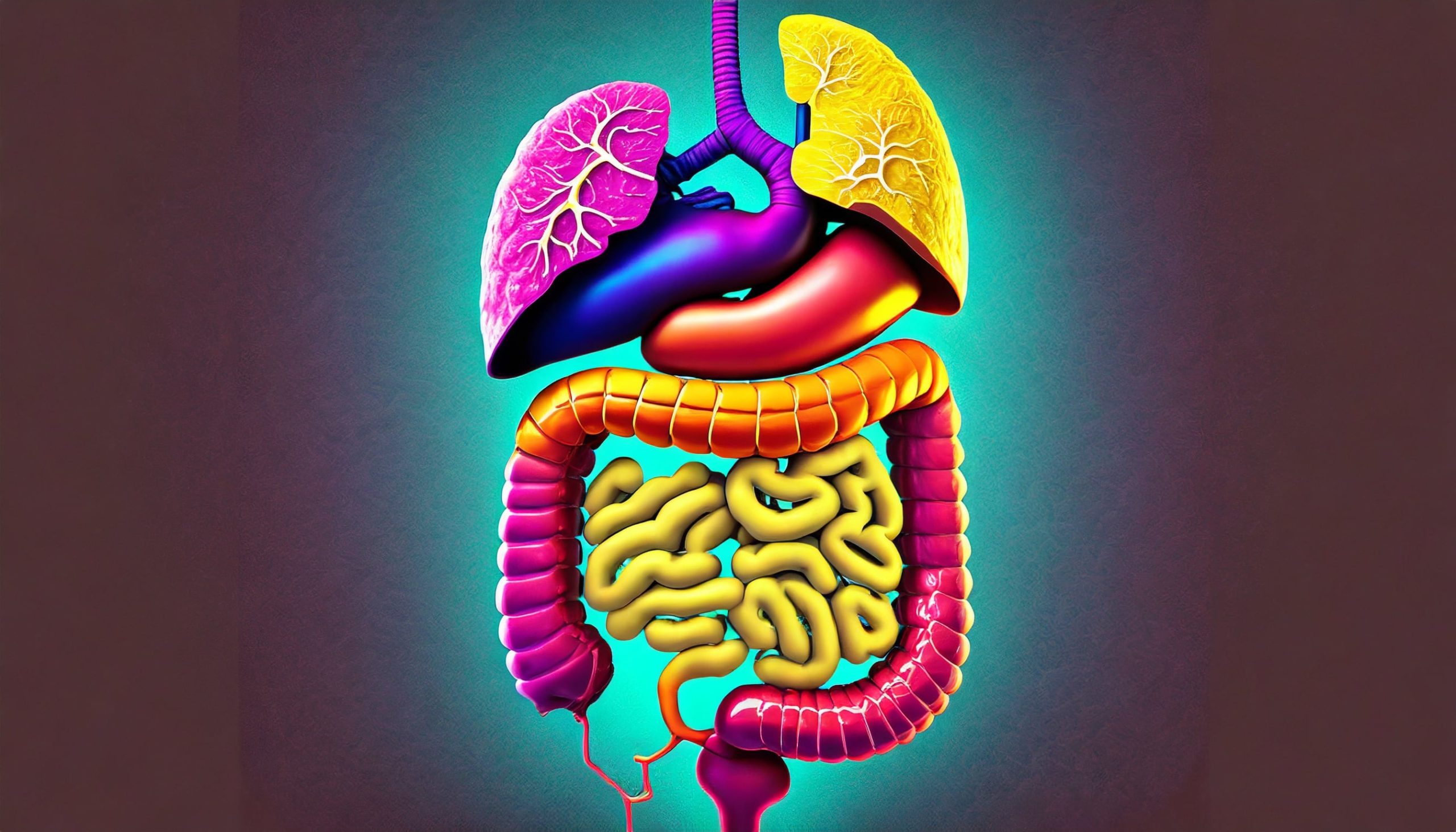El síndrome de intestino corto (SIC) se caracteriza por la pérdida o disfunción de una porción significativa del intestino delgado, órgano responsable de la absorción de la mayoría de los nutrientes esenciales. Según datos recogidos por equipos médicos argentinos, la incidencia estimada es de 20 nuevos casos anuales en el país, lo que lo sitúa entre las enfermedades consideradas raras.
La causa puede ser congénita —por malformaciones— o adquirida, generalmente tras cirugías que obligan a resecar grandes segmentos intestinales. En la infancia, las principales razones incluyen enterocolitis necrotizante, íleo meconial, defectos de la pared abdominal y vólvulos, aunque también pueden intervenir enfermedades inflamatorias como la de Crohn o traumatismos, según describe Stanford Medicine Children’s Health, centro de salud afiliado a la Universidad de Stanford.
La posibilidad de que un niño con síndrome de intestino corto logre suspender la nutrición parenteral —alimentación por vía intravenosa— se presenta actualmente como una posibilidad. Un estudio multicéntrico argentino, publicado recientemente, documentó que el 36% de los pacientes pediátricos tratados con teduglutida alcanzó la suspensión completa de este soporte vital tras una mediana de 1,5 años de tratamiento. Este avance es un paso en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los pacientes, ante una condición que aún no tiene cura.
La consecuencia inmediata de esta pérdida anatómica es la incapacidad del intestino para absorber agua, vitaminas, minerales y macronutrientes en cantidad suficiente. Los síntomas más frecuentes en los niños incluyen

- Diarrea persistente
- Deshidratación
- Escaso aumento de peso
- Vómitos recurrentes
- Calambres
- Acidez estomacal
- Fatiga
- Sensibilidad alimentaria
En los casos más graves, la única alternativa es la nutrición parenteral, que implica la administración de nutrientes directamente en el torrente sanguíneo durante muchas horas al día. Este procedimiento, aunque salva vidas, conlleva riesgos considerables como infecciones, complicaciones hepáticas, trombosis y la pérdida progresiva de accesos venosos, además de un impacto profundo en la dinámica familiar y el desarrollo del niño.
La Dra. Carola Saure, médica pediatra y especialista en Nutrición, jefa de Clínica del Servicio de Nutrición del Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan y miembro del equipo de rehabilitación intestinal de esa institución, subrayó la gravedad de la condición: “El intestino tiene partes que son irreemplazables en cuanto a la absorción de nutrientes, de vitaminas y de micronutrientes, lo que hace que deban recibir nutrición parenteral durante muchas horas al día. Afortunadamente, entre un 70 a 80 por ciento de los niños logrará dejar total o parcialmente esta nutrición asistida, pero eso no significa que estén curados, es una condición que por ahora no tiene cura”.
En la última década, el abordaje del SIC ha experimentado una transformación radical. La conformación de equipos interdisciplinarios especializados y la mejora en la calidad de los preparados de nutrición parenteral han permitido reducir complicaciones y optimizar el soporte.

Un nuevo aporte a la mejora de la salud de estos pacientes provino de la introducción de teduglutida, un análogo del péptido similar al glucagón tipo 2 (GLP-2). Esta molécula estimula la adaptación del intestino remanente, incrementa el flujo sanguíneo y promueve el crecimiento de las criptas intestinales, estructuras clave para la absorción de nutrientes, explicó la Dra. Saure. “La teduglutida mejora el flujo de sangre al intestino y genera mayor crecimiento del número de criptas intestinales, que son las capas internas del intestino que contienen células especializadas en la capacidad de absorción de nutrientes”.
El estudio argentino “Experiencia real del uso de teduglutida en pacientes pediátricos con síndrome de intestino corto en Argentina” incluyó 33 pacientes de entre 1 y 18 años (mediana de 7,5 años) atendidos en nueve centros médicos entre enero de 2017 y agosto de 2023. Todos los participantes presentaban insuficiencia intestinal crónica secundaria a SIC. Tras una mediana de 1,5 años de tratamiento, el 100% de los pacientes logró reducir en al menos un 20% el volumen semanal de nutrición parenteral, y el 36% suspendió completamente el soporte durante el seguimiento. Los autores concluyeron que “la experiencia argentina con teduglutida como parte de las estrategias de rehabilitación intestinal mostró buenos resultados y eventos adversos como los reportados en otras series internacionales”.
Estos resultados se alinean con investigaciones previas, como la realizada por el equipo de la Fundación Favaloro, que reportó que el 94,2% de los pacientes tratados con teduglutida redujo sus requerimientos de nutrición parenteral en más del 20%, y el 66,5% alcanzó la autonomía intestinal. A nivel internacional, la tasa de destete de nutrición parenteral ronda el 40%, mientras que cerca del 98% de los pacientes logra disminuir la necesidad de agua, electrolitos y calorías administradas por vía intravenosa. Esta reducción en la dependencia de la nutrición parenteral representa un alivio sustancial para los pacientes y sus familias, al disminuir el riesgo de complicaciones y mejorar la calidad de vida.
La Dra. Saure enfatizó la importancia de este avance: “El uso crónico de nutrición parenteral tiene comorbilidades asociadas que muchas veces son una verdadera limitante en la vida de los pacientes. Además, otro problema son los accesos vasculares: estos niños tienen riesgo de trombosis y van perdiendo a lo largo de su evolución accesos vasculares, lo cual dificulta la posibilidad de tener nutrición parenteral, que es su sostén vital. Cuanto antes se logre el destete de la nutrición parenteral, mejor va a ser la calidad y menor la morbilidad asociada a la enfermedad”.

El diagnóstico del SIC suele ser evidente en niños que han perdido una porción considerable del intestino delgado, especialmente tras una cirugía. El equipo médico evalúa los síntomas y recurre a estudios complementarios como análisis de sangre, pruebas de heces, estudios de imágenes (radiografía o tomografía computarizada) y procedimientos endoscópicos para descartar otras causas y valorar el grado de malabsorción. La localización y extensión de la resección intestinal determinan la gravedad del cuadro, ya que distintas partes del intestino absorben nutrientes específicos y la presencia de la válvula ileocecal o del colon puede modificar el pronóstico.
El abordaje actual del SIC exige la intervención de equipos multidisciplinarios que integran pediatras, gastroenterólogos, cirujanos, nutricionistas y enfermeros especializados. El objetivo es maximizar la adaptación intestinal, prevenir complicaciones y, cuando es posible, reducir o eliminar la dependencia de la nutrición parenteral. La introducción de terapias como la teduglutida ha ampliado las posibilidades de rehabilitación, permitiendo que un número creciente de niños alcance la autonomía intestinal y una vida menos condicionada por la enfermedad.
El estudio argentino sobre teduglutida contó con la participación de centros de referencia como el Hospital Universitario Fundación Favaloro, el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan, el Hospital Público Materno Infantil de Salta, la Clínica Pediátrica San Lucas de Neuquén, el Hospital de Niños Santísima Trinidad de Córdoba, el Hospital Dr. Alejandro Posadas de El Palomar y la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata.