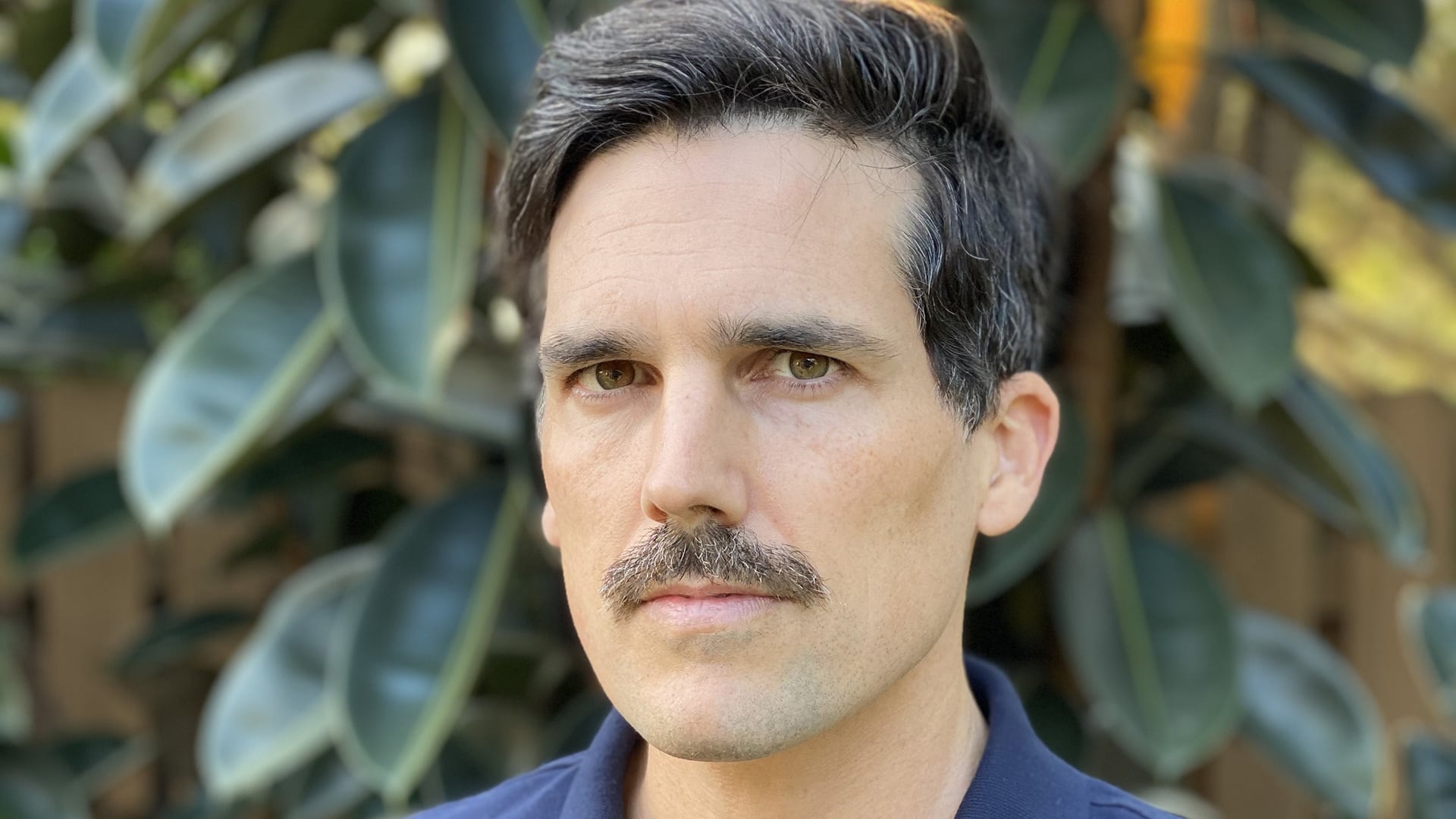Pablo Maurette contemplaba la gigantesca estatua de Ovidio —¿o la estatua de Ovidio contemplaba al pequeño Pablo Maurette?— cuando sonó el celular. Número desconocido. Estaba frente a la escultura de casi tres metros que hizo el italiano Ettore Ferrari, en Constanza, Rumania, junto a otros argentinos (Mariano Llinás y el equipo de El Pampero Cine), filmando una película. De pronto, sonó el celular. “¿Hola?” “Felicitaciones”. Así, era el nuevo ganador del Premio Herralde de Novela.
El jurado eligió, entre ochocientos noventa y dos manuscritos, a El contrabando ejemplar, que había presentado con el seudónimo Carlos Bernárdez. . “Estábamos en Constanza, una ciudad en la costa del Mar Negro. Fuimos a filmar el mar y la estatua de Ovidio, quien estuvo exiliado ahí cuando lo echaron de Roma por degenerado. Estábamos filmando en el momento en que me llamaron con la noticia. Así que le di las gracias a Ovidio, por supuesto”, cuenta desde Barcelona, a horas de la premiación.
De la novela no sabemos nada salvo lo que adelantó la editorial: hay un argentino, aspirante a escritor, que viaja a Madrid para recuperar el manuscrito inacabado de su amigo, un texto que parece “desentrañar el enigma del destino argentino, marcado en el siglo XVII por un sistema de comercio clandestino conocido como contrabando ejemplar”. En la tapa vemos el famoso pulpo del Italpark, parque de diversiones porteño que funcionó hasta 1990, tras un accidente fatal. La novela sale en diciembre.

Este autor argentino residente en Florencia, Italia, publicó los ensayos El sentido olvidado, La carne viva, Por qué nos creemos los cuentos y Atlas ilustrado del cuerpo humano, y las novelas La migración y La Niña de Oro; esta última editada en Anagrama. “No he mandado muchas cosas a premios antes, pero el Premio Herralde siempre me gustó sobre todos los otros premios que hay en castellano a los que se puede mandar libros”, asegura. La dotación de este galardón es de 25 mil euros.
“El Herralde me gusta particularmente porque, primero, lo ganaron autores que admiro muchísimo, como Marías y Bolaño, algunos que son incluso queridos amigos, como Alan Pauls, Martín Caparrós, Álvaro Enrique, y segundo, porque me parece que es un verdadero premio panhispánico, es decir, que cubre todo el mundo hispanoparlante: España y toda América Latina. Siempre me pareció el más atractivo de todos”, y agrega: “No me lo esperaba. Sabía que era algo muy, muy difícil. Fue una sorpresa increíble”.
Si el desarrollo de la tecnología editorial permitió una expansión inédita de sellos, así como las redes sociales generaron incontables ecos y lugares y de validación, ¿qué lugar ocupan los premios? ¿Tal vez un poco de institucionalidad? Maurette prefiere ir a lo concreto: “Ayudan al escritor a acercarse a lo que para mí es el objetivo principal: tener la mayor cantidad de tiempo posible para escribir: tiempo libre y libertad para escribir. Después sí: son arbitrarios, subjetivos, no demuestran nada, pero ayudan”.

“En cierta forma es una novela sobre el plagio y el robo a la literatura. A mi entender, es un gran acto de paramnesia: estamos constantemente repitiendo frases que leímos en otro lado cuando creemos que estamos escribiendo algo único y original. Todo es robado, todo es sacado de algún otro lado. Y la novela, en parte, tiene que ver con eso, porque trata de un narrador que quiere ser escritor famoso y se roba un manuscrito con la idea de escribir una gran novela. Y obviamente, falla, no le sale”, cuenta.
El jurado que eligió la novela estuvo conformado por Gonzalo Pontón Gijón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos y Silvia Sesé. También Cecilia Fanti, que en su comentario sobre el libro dijo que de alguna manera intenta responder a la pregunta de cuándo se jodió la Argentina. “La novela la responde: la Argentina se jodió en 1635 cuando hubo un nacimiento monstruoso y ese niño fue enterrado abajo de la catedral. Ahí nos jodieron por toda la eternidad. Esa es la respuesta mitológica, pero creo que no hay respuesta”.
“¿Cuándo se jodió…? Es una pregunta que nos hacemos siempre, no solo respecto de países, sino de nuestras propias vidas, nuestras relaciones. Tratar de detectar el punto exacto en que todo empezó a decaer. Una pregunta muy humana, ¿no?“, agrega.

Hace veintiún años Pablo Maurette se subió a un avión y dejó Argentina. Vivió en distintos países hasta que el en 2018 se afincó en Italia, en la ciudad de Florencia. “Simplemente tenía ganas de ver el mundo, viajar, conocer lugares, vivir otras vidas. No me fui por ningún tipo de apremio. Tenía una buena vida en Buenos Aires, me encanta Buenos Aires y vuelvo todos los años. Me encantaría pasar más tiempo en Buenos Aires. Quizás se podría decir en términos novelísticos que fue hambre de mundo”.
Desde allá, Argentina se ve distante y cercana a la vez. “Últimamente Argentina está mucho en las noticias de Europa con Milei”, comenta Maurette, que navega velozmente en su memoria inmediata y dice que “se habla mucho más que nunca”. La pregunta que mucha gente le hace es qué pasa en Argentina. Es una recurrencia insoportable. “Argentina tiene todo para ser un país pujante y próspero, pero siempre está cayendo en una crisis tras otra. Es lo que todos te preguntan acá: ¿qué pasa en Argentina?“
En un mundo desbordado de consumos culturales, entre tanta oferta, posiblemente más que la demanda, entre tanta plataforma, entre tanta pantalla, ¿por qué seguir apostando a la literatura, es decir, a la lectura? “La respuesta es vaga, perezosa: porque siempre leí. No leo en ebook, pero no tengo nada en contra del ebook. Simplemente prefiero el papel. Sigo apostando a la lectura porque es lo que hago, porque es lo que hice siempre. Sí es cierto que está cambiando mucho cómo la gente lee”, responde.
“Cuando todos nosotros, la última generación que vivió la era analógica, estemos muertos, va a ser muy distinto el panorama: cómo se lee, se publica, se difunde la literatura”, continúa Maurette. “Me considero un hombre del pasado. Y estoy cómodo siéndolo. No me interesa cambiar”, concluye.