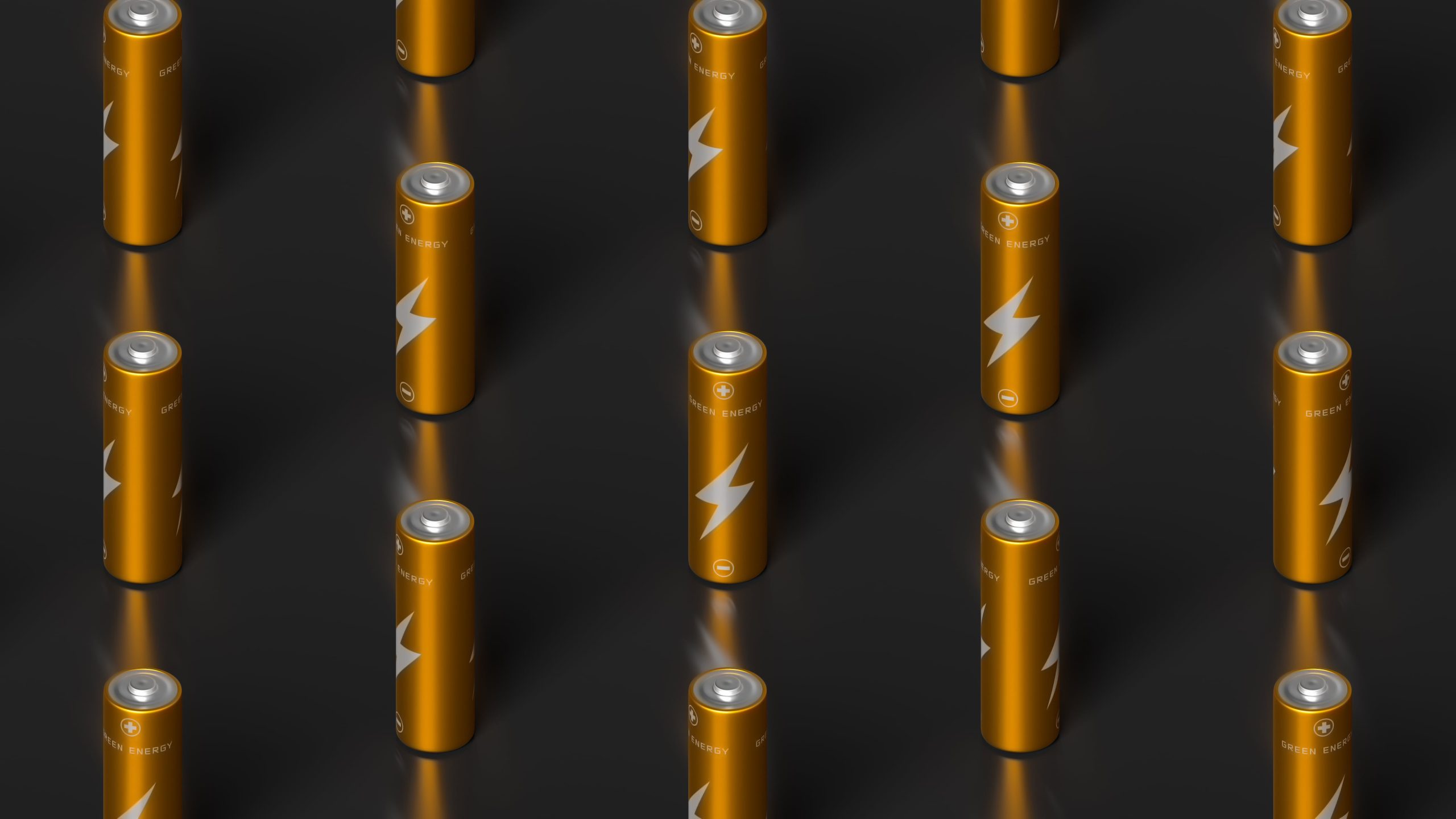El resurgimiento de las baterías nucleares sorprende a la industria tecnológica. Startups y centros de investigación de diferentes países trabajan en dispositivos que prometen funcionar décadas sin recambio ni mantenimiento.
Según informó IEEE Spectrum, estos avances presentan potencial para transformar áreas como la robótica, la exploración espacial, la medicina y la defensa, aunque existen obstáculos regulatorios y de seguridad que dificultan su adopción comercial.
Proveedores de energía para aplicaciones críticas
Una empresa con sede en San Diego, llamada Infinity Power, trabajó conjuntamente con la United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA), City Labs en Miami y universidades en China y Corea del Sur. Además anunciaron en el último año novedades técnicas que revisan el panorama energético para varias industrias.
Estas organizaciones exploran métodos de conversión electroquímica, inclusión de semiconductores avanzados y manejo de radioisótopos para desarrollar baterías capaces de operar durante décadas, incluso siglos. La principal ventaja, de acuerdo con los expertos, se encuentra en su longevidad y en la posibilidad de suministrar energía constante en dispositivos ligeros, en situaciones donde las baterías químicas tradicionales pierden eficiencia o resultado inviable su reemplazo frecuente.

Del quirófano a la órbita: antecedentes y aplicaciones históricas
La historia de las baterías nucleares no es nueva. En 1970, médicos en París implantaron el primer marcapasos movido por energía nuclear. Más de 1.400 personas recibieron estos implantes en Francia y Estados Unidos durante los siguientes cinco años. Los dispositivos, encapsulados en titanio y cargados con pequeñas cantidades de plutonio-238, evitaban cirugías repetidas al extender la vida útil del marcapasos varias décadas.
Sin embargo, la imposibilidad de controlar el destino final de los implantes tras el fallecimiento de los portadores provocó que materiales radiactivos terminasen en cementerios o crematorios. Ante esta dificultad de trazabilidad, reguladores de Estados Unidos y Europa prohibieron progresivamente su uso y el desarrollo civil de baterías nucleares quedó relegado a sectores donde la longevidad justificaba los costes y riesgos, como las misiones espaciales y la alimentación de faros y sensores remotos.

Cómo funcionan las baterías nucleares modernas
Las baterías nucleares no funcionan como pequeños reactores. Su principio se basa en el aprovechamiento de la desintegración espontánea de radioisótopos que liberan energía a nivel atómico. La mayoría de los desarrollos actuales emplean isótopos como el níquel-63 y el tritio. Estos núcleos emiten partículas beta; al interactuar con semiconductores próximos, generan una corriente eléctrica por efecto similar al de una célula solar.
Un segundo enfoque convierte el calor de la radiación en energía mediante dispositivos termoeléctricos. Según IEEE Spectrum, la selección del radioisótopo depende de la vida media y la potencia de decaimiento. Tritio y níquel-63 presentan ventajas por su baja energía y facilidad de manejo, mientras que polonio-210 y plutonio-238 ofrecen una potencia superior, pero requieren blindajes y controles técnicos exhaustivos para limitar el desgaste de semiconductores y la exposición a la radiación.
Usos actuales y experimentales: del espacio profundo a los entornos remotos
En cuanto a las aplicaciones prácticas de las baterías nucleares, se concentran desde hace décadas en la exploración espacial y el suministro de energía en entornos remotos. La NASA utiliza desde 1977 generadores termoeléctricos de radioisótopos (RTG) alimentados por plutonio-238 para misiones como las sondas Voyager.
Cada generador pesa cerca de 38 kilos, produce unos 157 vatios en su fase inicial y permite que los equipos científicos operen por más de cuatro décadas. Mientras decae la energía del isótopo, la potencia eléctrica disminuye gradualmente.
Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética desplegó más de 1.000 RTG en el noroeste de Rusia para faros y estaciones meteorológicas, mientras que Estados Unidos empleó versiones similares para monitoreo en el Ártico y en fondos marinos.
Fuera del espacio y los márgenes geográficos, startups y desarrolladores tecnológicos contemplan nuevos escenarios. Entre las posibilidades destacan sensores autónomos, microdrones, robots miniaturizados y dispositivos médicos implantables, donde la necesidad de autonomía y energía continua supera los obstáculos técnicos y de seguridad inherentes al uso de materiales radiactivos.
El sector militar también observa potencial en este tipo de baterías, que reducirían drásticamente la carga energética de soldados en misiones de largo alcance. La implementación generalizada tropieza con la necesidad de blindajes fiables y la gestión responsable de residuos radiactivos al concluir la vida útil del dispositivo.

Brechas regulatorias e innovaciones recientes
El principal escollo industrial para la adopción masiva lo constituye la obtención, manejo y disposición de radioisótopos. El tritio, por ejemplo, puede alcanzar un coste de USD 30.000 por gramo, generando tan solo una fracción de vatio en potencia térmica.
A esto se suma la necesidad de licencias específicas tanto para proveedores como para usuarios finales, quienes asumen la responsabilidad legal y logística sobre el control y eliminación segura de los materiales.
La tecnología de conversión energética más extendida se denomina betavoltaica. Utiliza semiconductores para transformar la radiación beta en electricidad y ya supera el 10% de eficiencia en algunos desarrollos recientes. Infinity Power afirma haber creado un sistema cuya eficiencia alcanza el 60% mediante una solución líquida de níquel-63, que genera electricidad gracias a la diferencia de potencial creada durante la desintegración atómica.
Beijing Betavolt anunció la producción experimental de una batería compacta de 100 microwatios y vida útil de medio siglo, con perspectivas para lanzar una versión de 1 vatio en 2025, pendiente de autorizaciones y financiación. Arkenlight en el Reino Unido explora variantes con carbono-14 y tritio, enfocadas en satélites, implantes médicos y sensores industriales.
Por su parte, City Labs en Miami desarrolla baterías basadas en tritio para aplicaciones médicas y espaciales, con hasta 20 años de autonomía. Mientras que la colaboración entre la UKAEA y la Universidad de Bristol impulsó una batería de carbono-14 cuya vida media supera los 5.700 años, permitiendo potencialmente equipos funcionales durante siglos.

Desafíos persistentes y perspectivas de expansión
El futuro de la tecnología depende de que los beneficios energéticos compensen los riesgos y costes regulatorios y de disposición. Un ingeniero nuclear citado por IEEE Spectrum sostuvo que la tecnología ya probó ser funcional y segura bajo normativas estrictas, pero el reto yace en encontrar mercados y aplicaciones donde sus ventajas superen las barreras técnicas y legales.
La industria observa con mayor optimismo el campo espacial, donde la demanda de energía confiable de larga duración coincide con los atributos de estas baterías. La extensión a dispositivos civiles en la Tierra dependerá de que la industria demuestre suficiente control y responsabilidad sobre el ciclo completo del material radiactivo.