
Durante los últimos diez años, como dirigente empresario, recorrí cientos de pymes en todo el país. Fábricas grandes, medianas y chicas. Empresas familiares, talleres, industrias regionales. En ese camino hablé con miles de empresarios y también con muchos trabajadores. Escuché historias distintas, pero con un denominador común: el régimen laboral vigente se transformó en uno de los principales obstáculos para generar empleo, especialmente en las pymes.
Ese diagnóstico surge de la experiencia acumulada. De ver cómo se repetían las mismas situaciones en distintas provincias, sectores y tamaños de empresa. Un malestar extendido y silencioso durante años, que terminó expresándose de la peor manera: empresas que dejaron de crecer, otras que cerraron, y un dato contundente que resume el problema estructural: la Argentina lleva más de 15 años sin generar empleo privado formal neto. El empleo está estancado, mientras la informalidad no deja de crecer.
Uno de los problemas más frecuentes que aparecía en cada recorrido era la rigidez extrema para administrar las empresas. En pymes de 10 a 50 trabajadores, encontré casos donde varias personas integraban la representación gremial y, muchas veces, no cumplían funciones productivas. Asambleas permanentes, reuniones constantes, interrupciones del trabajo y una dinámica que terminaba paralizando la planta y deteriorando la productividad.
En pymes de 10 a 50 trabajadores encontré casos donde varias personas integraban la representación gremial y, muchas veces, no cumplían funciones productivas
Todo esto ocurría lejos de los grandes titulares. No se veía en los medios ni formaba parte del debate público. Muchas veces, solo quienes recorríamos el interior productivo teníamos acceso a los relatos de empresas que habían cerrado o que quedaban seriamente debilitadas por juicios laborales millonarios, por litigios permanentes o por sentencias claramente desproporcionadas, que ponían en jaque la continuidad misma de la empresa.
En ese contexto recuerdo con claridad una situación que me marcó. Visité una planta que ya había cerrado. Allí me encontré con el ex gerente, quien me contó que, tiempo después del cierre, el delegado había vuelto a buscarlo. Estaba arrepentido. Le dijo: “La verdad es que no me di cuenta de la situación”. Durante meses, el gerente le había advertido que la empresa no daba más, que si no se adaptaban las condiciones, el final era inevitable. El delegado no le creyó. Siguió tirando de la cuerda. Cuando la planta cerró, ya era tarde para todos.
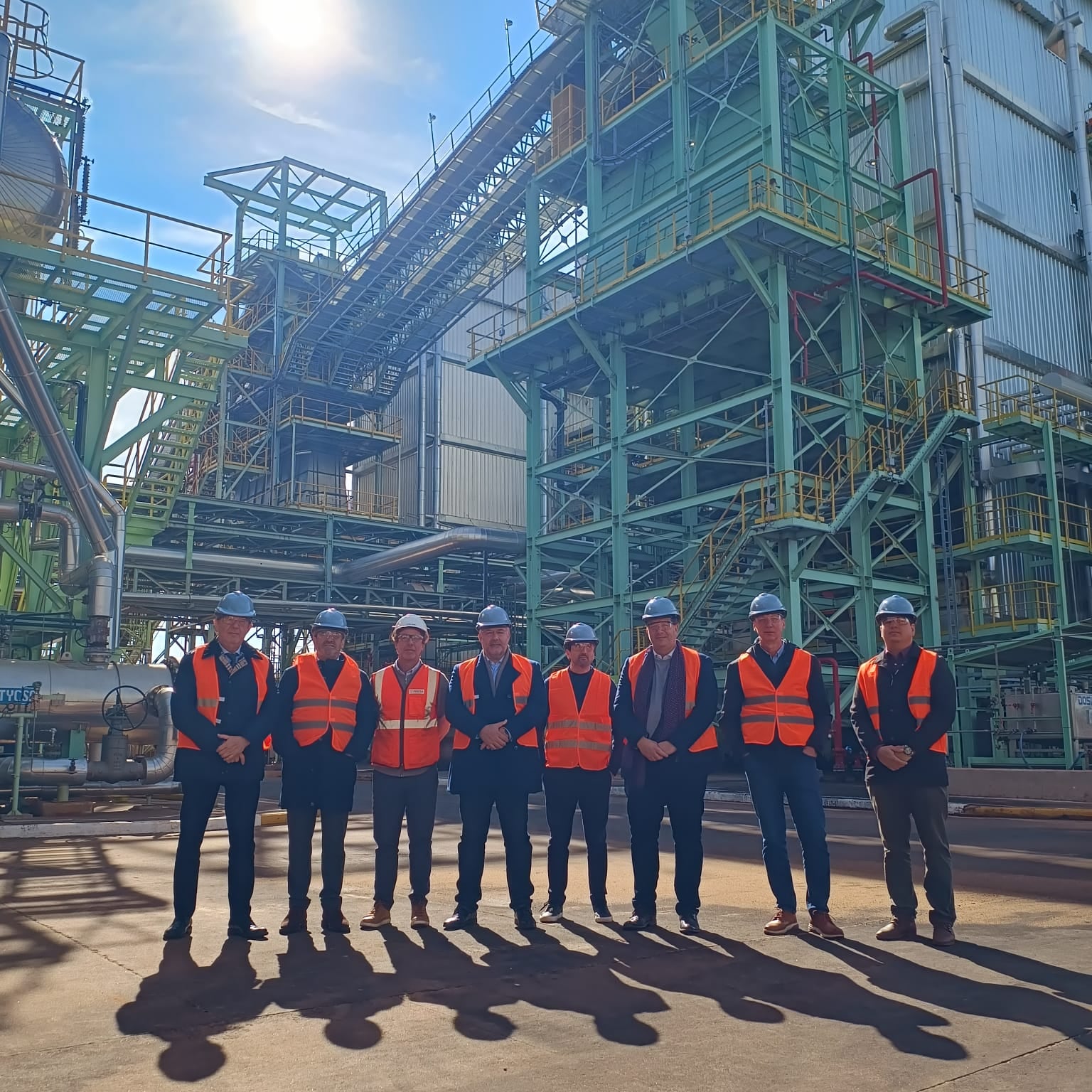
Ese episodio no fue una excepción. Fue un espejo de lo que ocurrió en infinidad de fábricas, donde no hubo límites razonables en el ejercicio de derechos y donde el conflicto permanente terminó destruyendo aquello que decía defender.
Ausentismo y litigiosidad
Otro elemento recurrente era el incentivo perverso al ausentismo y a la litigiosidad. Enfermedades inexistentes, certificados falsos , licencias abusivas y juicios laborales millonarios. En muchas pymes, entre ausentismo, delegados y licencias, había entre un 10% y un 15% de personas que directamente no trabajaban. El resto observaba esa situación con resignación, sintiendo que cumplir no valía la pena.
Así, el sistema terminaba premiando al que buscaba el atajo y castigando al que hacía las cosas bien. El esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso quedaban desvalorizados frente a un esquema que incentivaba el conflicto permanente.
En algunos casos extremos, recorrí empresas donde prácticamente no se podía desvincular a nadie, aun cuando la situación económica lo exigía. En otros, especialmente en empresas chicas, vi el efecto inverso: negocios que necesitaban personal pero no se animaban a contratar. Y es importante decirlo con claridad: ninguna empresa emplea para despedir. El despido es siempre una instancia límite, una decisión difícil que el empresario toma para atravesar una situación crítica o cuando entiende que un trabajador no cumple la función que la empresa necesita. Cuando esa herramienta básica de gestión desaparece, lo que se genera son estructuras infladas, con dotaciones que no responden a la realidad productiva y una caída inevitable de la productividad. Ese es el punto central del problema.
Recorrí empresas donde prácticamente no se podía desvincular a nadie, aun cuando la situación económica lo exigía. En otros, especialmente en empresas chicas, vi el efecto inverso: negocios que necesitaban personal pero no se animaban a contratar
Este entramado se sostuvo durante años con una combinación de legislación obsoleta y una justicia laboral que avaló y multiplicó estas distorsiones. El resultado fue un nivel de litigiosidad sin comparación internacional: hoy hay alrededor de 640.000 juicios laborales pendientes, una cifra equivalente a casi el 10% del empleo formal registrado. En muchas economías desarrolladas la litigiosidad laboral es marginal; en la Argentina, en cambio, se transformó en un sistema que creció al mismo tiempo que el empleo formal se estancaba.
Frente a este escenario, muchas empresas —sobre todo en servicios— encontraron una salida equivocada pero comprensible: la informalidad. Hoy casi el 45% de los trabajadores está fuera del sistema formal. Eso no es una virtud ni una solución. Es una señal de fracaso. Porque la informalidad deja a millones de personas sin capacitación, sin carrera laboral, sin protección previsional y sin futuro.
Protección que expulsa
Todo esto refleja una contradicción profunda: un discurso que dice proteger al trabajo, pero un sistema que termina expulsando empleo, debilitando empresas y generando desigualdad.
La modernización laboral no es una solución mágica ni resuelve por sí sola el problema sistémico de competitividad que arrastra el país. Pero sí es una de las columnas centrales que hay que reconstruir si queremos una Argentina que produzca más y vuelva a generar empleo.
Necesitamos un régimen laboral del siglo XXI. Un marco que respete plenamente los derechos de los trabajadores, pero que reconozca una verdad básica: sin empresas no hay empleo. Un sistema con límites razonables, que no incentive el ausentismo, el conflicto permanente ni la litigiosidad como modelo.
También es imprescindible volver a discutir los convenios colectivos. Muchos tienen más de 40 años. La ultraactividad congeló reglas que ya no reflejan la realidad productiva. Tenemos que recuperar la negociación, la adaptación y la capacidad de acordar, con empresas y trabajadores sentados a la misma mesa.
Como presidente de la Unión Industrial Argentina, siento la responsabilidad de poner en palabras lo que durante años fue un reclamo silencioso de miles de pymes.
El exceso de rigidez, la falta de límites y la desconfianza permanente nos trajeron hasta acá. Este modelo no dio resultados. Reconocerlo no es ir contra los trabajadores, sino empezar a construir un sistema más justo, equilibrado y sustentable.
Mi compromiso es trabajar por una industria que crezca, genere empleo y sea competitiva. Y para eso, una de las patas fundamentales es un régimen laboral moderno, equilibrado y acorde a los desafíos del mundo actual. Una reforma pensada, gradual y responsable, que permita que miles de pymes vuelvan a hacer lo que mejor saben hacer: producir, crecer y dar trabajo.
El autor es presidente de la UIA
