El estudio empleó hielo de dióxido de carbono (CO₂) para recrear la formación y desplazamiento de bloques sobre pendientes arenosas, demostrando que estos pueden excavar canales de forma autónoma sin intervención de agua ni seres vivos.
Según el equipo, liderado por la científica Lonneke Roelofs, de la Universidad de Utrecht, la clave del fenómeno radica en el drástico descenso de temperaturas durante el invierno marciano, cuando el termómetro baja hasta cerca de menos 120 grados Celsius, lo cual genera la acumulación de hielo de CO₂ sobre las dunas.
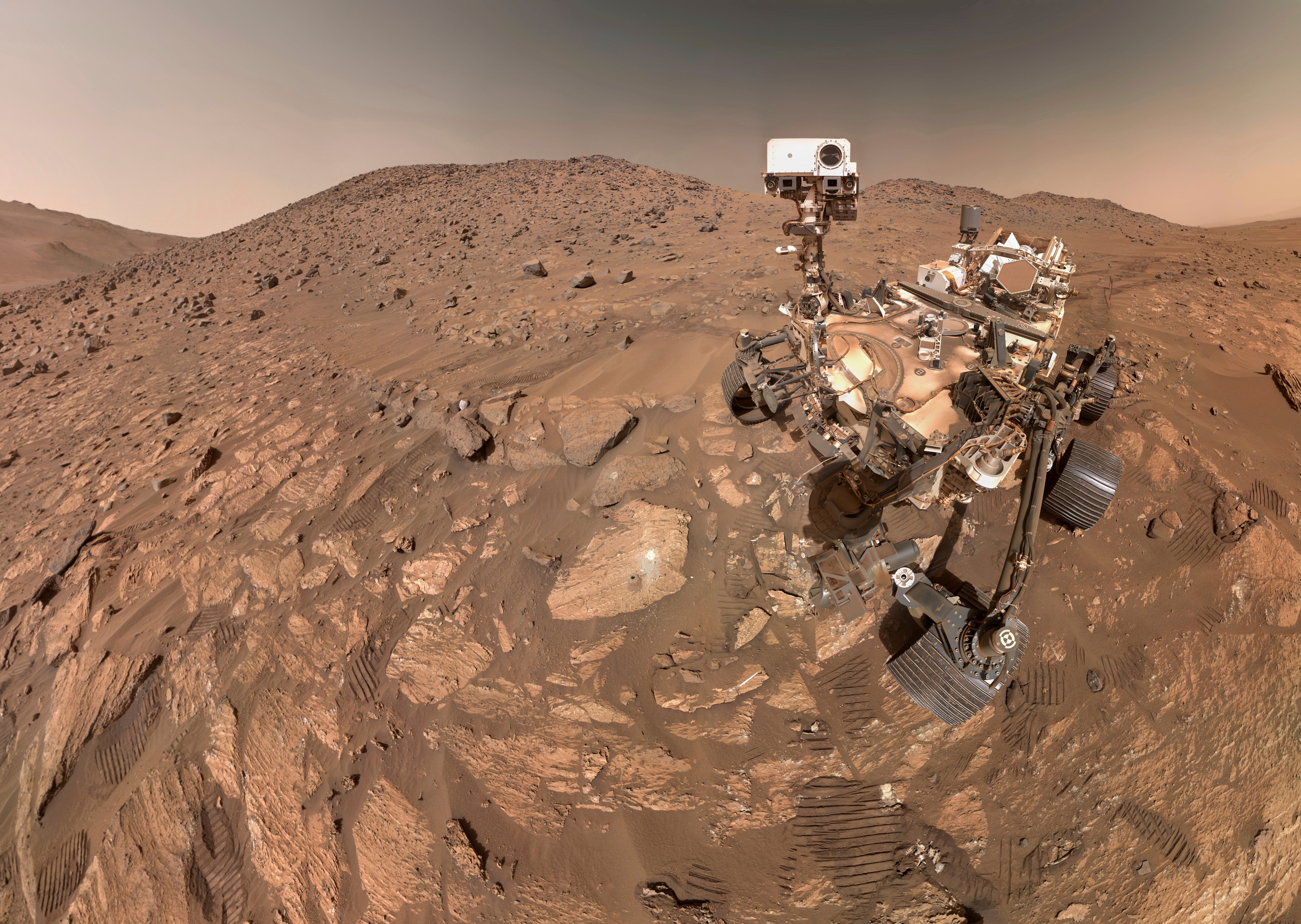
De acuerdo con los resultados, publicados en la revista Geophysical Research Letters, al llegar la primavera, la radiación solar incrementa la temperatura en las laderas y grandes bloques de hielo, de hasta un metro de largo, se desprenden del manto helado. Debido a la baja presión atmosférica del planeta rojo y la elevada diferencia térmica entre el sustrato arenoso y el hielo, la base de estos bloques se convierte en gas en un fenómeno conocido como sublimación.
“En nuestro experimento se evidenció cómo la alta presión generada por el gas empuja la arena en todas las direcciones alrededor del bloque”, afirmó Roelofs. A partir de ese punto, el bloque se entierra en la pendiente y queda atrapado dentro de un hueco, rodeado de acumulaciones de arena desplazada.
Según los investigadores, este proceso se mantiene activo mientras persista la sublimación. El bloque, impulsado por el gas resultante de la transformación del hielo, avanza cuesta abajo y excava un canal profundo entre dos crestas bien definidas, cuya morfología coincide con los canales registrados en Marte mediante imágenes satelitales.

La geóloga holandesa y su equipo subrayan que la creación de estos canales surge, en esencia, de un mecanismo físico exclusivo de Marte.
Anteriormente, Roelofs demostró que el mismo hielo de CO₂ puede provocar flujos de escombros en el planeta, capaces de esculpir grandes depresiones en las paredes de cráteres. No obstante, los canales analizados en la reciente investigación presentan características distintas, lo que motivó un enfoque experimental específico para explicar su formación.
Para reproducir el entorno marciano, la científica viajó junto a la estudiante Simone Visschers a la citada ‘Mars chamber’ de la Open University. Este laboratorio especializado permite simular la presión, composición atmosférica y temperatura del planeta rojo. Los ensayos incluyeron la disposición de una pendiente arenosa a diferentes ángulos y el posicionamiento de bloques de hielo seco en la cima.
“Probamos varias configuraciones. Al final, tras colocar el bloque en la pendiente adecuada, observamos cómo se enterraba y descendía, excavando un canal como un topo bajo la arena”, indicó Roelofs ante los resultados.
Según el estudio, el ciclo de estos bloques inicia cada invierno con la formación de una capa de hielo sólida sobre las dunas, con espesores de hasta 70 centímetros. Al aparecer la primavera, solo los remanentes ubicados en la cara sombreada de las dunas sobreviven al incremento de temperatura.
Desde esa posición elevada, los fragmentos de hielo se desprenden y, al alcanzar el fondo de la pendiente, desaparecen por completo a causa de la sublimación. Lo único que perdura es una cavidad al pie de la duna, testigo del recorrido del bloque.

El interés por Marte trasciende la mera curiosidad científica. De acuerdo con la explicación brindada por Roelofs, el planeta fascina por ser el vecino más próximo a la Tierra y encontrarse en una zona de habitabilidad en el sistema solar, donde podría existir agua en estado líquido, un elemento esencial para la vida.
El análisis de la formación de paisajes marcianos ofrece nuevas perspectivas sobre la génesis de procesos geológicos fuera de la Tierra y, al mismo tiempo, contribuye con interrogantes y respuestas acerca del propio funcionamiento del planeta azul.
El descubrimiento confirma el papel primordial de procesos físicos asociados al CO₂ en la formación de relieves marcianos, excluyendo la necesidad de agua o actividad biológica para explicar tales estructuras. Esta comprensión potencia el valor de los experimentos terrestres para interpretar ambientes planetarios distantes y abre oportunidades para futuras investigaciones en geomorfología planetaria.
