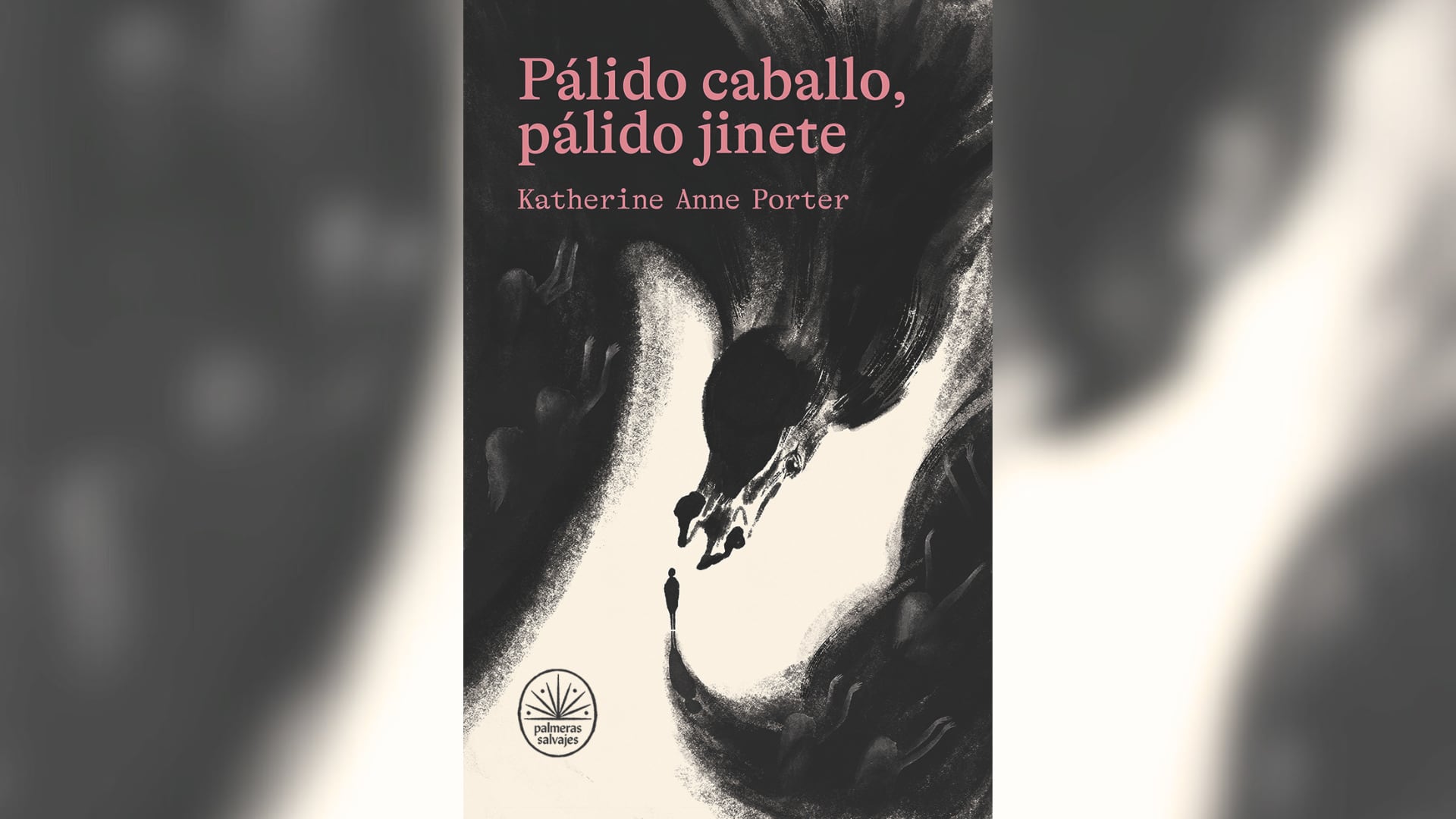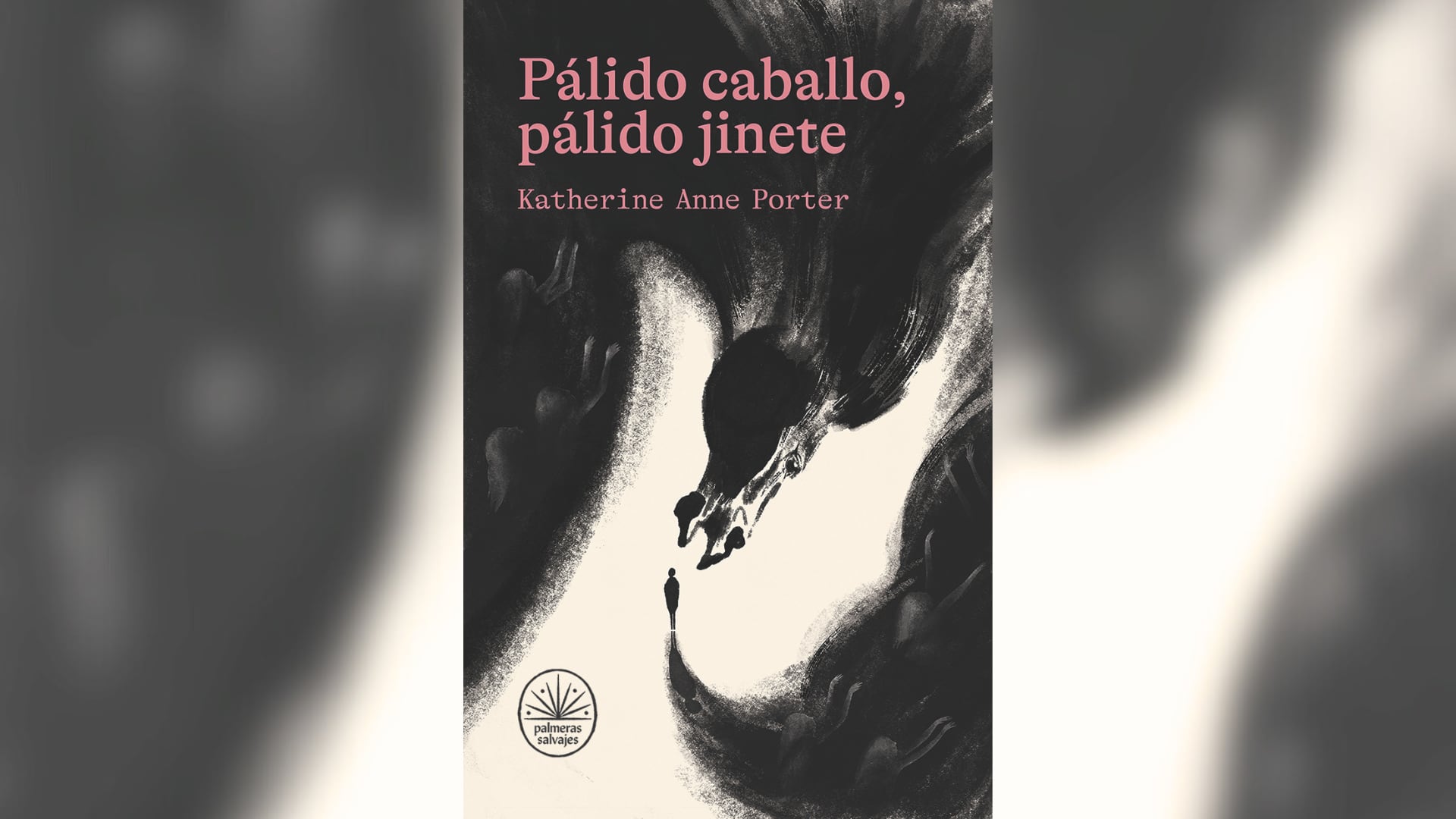
La editorial argentina Palmeras Salvajes acaba de reeditar Pálido caballo, pálido jinete, de Katherine Anne Porter,. Se trata de un libro singular y voluminoso: reúne tres novelas cortas donde se cruzan la memoria, el ensueño y la evocación como materiales para construir la identidad de sus protagonistas. Las historias exploran el paisaje emocional de sus personajes a través de recuerdos fragmentados, alternando entre lo vivido y lo imaginado.
La tercera novela del volumen, que le da título al conjunto, ubica a su narradora ante la inminencia de la muerte y permite a Porter testimoniar la devastadora epidemia de gripe española que azotó las ciudades de Estados Unidos hacia el final de la Primera Guerra Mundial. En este relato, la autora adopta la perspectiva de una enferma, quien percibe un entorno distorsionado por la fiebre y los símbolos delirantes, donde la guerra se impone como un fondo omnipresente. Según Carlos Gamerro, “este libro es sin duda uno de los trabajos más relevantes de Katherine Anne Porter y de la literatura sureña estadounidense, donde se conjugan el realismo psicológico y social con los temas más característicos del gótico. Con ironía magistral, la autora destaca la banalización de los discursos heroicos en los Estados Unidos y el paso inevitable a una tragedia nacional”.
En las otras dos piezas que integran el volumen, Las muertes pasadas y Vino al mediodía, Porter se aproxima tanto a la infancia como a la tragedia familiar. La primera narra el despertar de la identidad y la memoria a través de la mirada de Miranda, niña que interpreta las leyendas transmitidas por su familia como un universo lleno de misterio. La segunda, ambientada en el sur de Texas, incursiona en el gótico sureño para abordar los oscuros lazos de una familia marcada por el infortunio.
Nacida en Texas en 1890, ejerció como periodista, profesora, actriz y escritora fantasma antes de alcanzar notoriedad literaria. Su fascinación por el ambiente revolucionario la llevó a México, forjando profundos vínculos con la cultura de ese país, influencia evidente en su corpus de ensayos y cuentos con temas mexicanos y tintes autobiográficos. La autora se consagró como una de las grandes voces de la literatura regional y social de Estados Unidos, con títulos como La torre inclinada y otras historias (1944) y El antiguo órden: historias del Sur (1955). Su única novela extensa, La nave de los locos, publicada en 1962, la catapultó a la fama internacional, obteniendo gran éxito su adaptación cinematográfica. Entre sus galardones destacan el National Book Award en 1965 y el Premio Pulitzer de Ficción en 1969. Murió en 1980, en Silver Spring, Maryland, a los 90 años.
A continuación, fragmentos de esta nueva edición a cargo de Palmeras Salvajes:

Mientras caminaban a la par, con las robustas botas de él, de buena confección y lustre, dando pasos decididos junto a las botas de gamuza de ella, de suela tan finita, ambos trataban de estirar lo más posible ese tiempo juntos, y mantuvieron hasta donde pudieron esa conversación casual que iba y venía por los pequeños surcos en la capa más superficial del cerebro, esas cosas que se decían y que enseguida calzaban como anillo al dedo, tranquilizadoramente, sin perturbar la luminosidad que irradiaba ese milagro tan sencillo y encantador, el de dos personas llamadas Adam y Miranda, de veinticuatro años cada uno, vivos y en la Tierra en el mismo momento, diciendo cosas como: “¿Te gustaría que saliéramos a bailar, Miranda?” y “¡Siempre me gusta ir a bailar, Adam!”; pero había varios obstáculos en el camino, faltaba mucho para que llegara el día que terminara con ellos bailando.
La verdad, pensó Miranda, esta mañana Adam parece fresco como una lechuga. En algún momento de la conversación él se había jactado de no haber tenido, hasta donde recordaba, un solo dolor en toda su vida. En vez de horrorizarse de semejante monstruo, a ella le pareció bien su monstruosa excentricidad. En cuanto a ella, había sufrido demasiados dolores como para mencionarlos, así que no los mencionó. Tres años trabajando en un periódico matutino le habían generado una ilusión de madurez y experiencia, pero deducía que en realidad no era más que el cansancio de vivir a contramano de lo que, según había aprendido de niña, eran los horarios normales, comiendo al paso en restaurantes de mala muerte, bebiendo un café espantoso toda la noche y fumando demasiado. Cuando le comentaba a Adam algo sobre el estilo de vida que ella llevaba, él le miraba bien la cara durante unos segundos, como si la estuviera viendo por primera vez, y decía sin rodeos: “Pero no te afectó en nada, estás hermosa”, y la dejaba en vilo, preguntándose si él habría imaginado que ella quería cumplidos de su parte. Y sí, los quería, pero no en ese momento. Adam también tenía los horarios trastocados, por lo menos durante los diez días desde que se habían conocido, quedándose despierto hasta la una de la mañana para llevarla a cenar; y también fumaba continuamente, aunque si ella no lo callaba él era capaz de ponerse a explicar con lujo de detalles las consecuencias del cigarrillo para los pulmones.
—¿Pero importa tanto, si uno en cualquier caso va a ir a la guerra?
—No —dijo Miranda—, pero importa todavía menos si una se va a quedar en casa tejiendo calcetines. Dame un cigarrillo, ¿sí?
Se detuvieron en otra esquina, debajo de un arce que ya había perdido la mitad de sus hojas, y apenas miraron el cortejo fúnebre que se acercaba. Los ojos de él eran de un marrón pálido con puntitos anaranjados, y su pelo del color de un pajar cuando se quita la paja curtida por el sol y la intemperie para revelar las briznas más claras que hay debajo. Adam sacó su cigarrera, le acercó su encendedor y lo hizo chasquear, repitió la operación cerca de su propia cara varias veces y después siguieron camino, fumando.
—Claro, tejiendo calcetines —dijo él—, eso sí que es lo tuyo. Como si supieras tejer…
—Hago algo peor —dijo ella, seria—: escribo artículos donde les recomiendo a otras chicas que tejan y que preparen vendajes y que no consuman azúcar y que ayuden a ganar la guerra.
—Ah, bueno —dijo Adam, con el tipo de moral relajada que suelen tener los hombres en estos asuntos—, pero ese es tu trabajo, no cuenta.
—No estoy tan segura —dijo Miranda—. ¿Cómo lograste que te extendieran la licencia?
—Me la dieron así nomás —respondió Adam—, sin motivo. En el frente están cayendo como moscas, de todas formas. Qué rara, esta nueva enfermedad. Te fulmina de un mazazo.
—Parece una plaga, algo salido de la Edad Media. ¿Alguna vez habías visto tantos funerales?
—Nunca. Bueno, seamos fuertes y no pensemos en eso. Me quedan otros cuatro días sacados de la galera y no hay tiempo que perder. ¿Qué hacemos esta noche?
—Lo mismo de siempre —dijo ella—, pero te espero a la una y media. Tengo que hacer una cosita más.
—Qué trabajo el tuyo —dijo Adam—, todo el día de aquí para allá, de una locura a otra, y todo por un artículo.
—Sí, es demasiada locura como para ponerla en palabras —dijo Miranda. Se quedaron ahí de pie mientras pasaba un cortejo fúnebre, y esta vez lo miraron en silencio. Miranda se acomodó el gorro para un lado y parpadeó por la luz del sol, con la cabeza dándole vueltas lentamente—. Como un pez en su pecera —le dijo a Adam—. Todo me da vueltas. Estoy medio dormida, necesito café.
Apoyaron los codos sobre la barra de un bar.
—Ya no hay crema para los que nos quedamos en el país —dijo ella—, y no nos dan más de un terrón de azúcar. Yo tomo con dos o ninguno, esa es la clase de mártir que soy. De ahora en más tengo decidido vivir a pura coliflor hervida, vestirme con harapos y ponerme en forma para la próxima guerra. La guerra no va a volver a tomarme por sorpresa.
—Ah, pero no va a haber más guerras, ¿no leíste los diarios? —preguntó Adam—. Esta vez los vamos a sacar con los pies por delante, y así van a quedarse para siempre, punto final.
—Eso me dicen —replicó Miranda, probando su infusión tibia y amarga, arrugando la nariz. Se sonreían mutuamente, satisfechos, sintiendo que lo que decían tenía el tono justo, estaban tomándose la guerra como correspondía. Sobre todo, pensaba Miranda, no hay que rechinar los dientes, no hay que arrancarse los pelos: armar un escándalo queda mal y con eso no se gana nada.
—Un café intragable —dijo Adam con cierta brutalidad, apartando su taza—. ¿Este es todo tu desayuno?
—Me basta y me sobra —dijo Miranda.
—Yo desayuné tortitas de harina de trigo, con salchicha y jarabe de arce, y dos tazas de café a las ocho en punto, y ahora me muero de hambre otra vez, me siento como un huérfano abandonado en un cesto de basura. Me podría comer un buen pedazo de carne asada con papas fritas y…
—No sigas —dijo Miranda—, me parece un delirio. Para comer todo eso vas a tener que esperar hasta que me vaya. —Se bajó del taburete, lo usó ligeramente para apoyarse, se miró la cara en su espejito redondo, se retocó un poco el rouge de los labios con el dedo y llegó a la conclusión de que no tenía remedio—. Algo no anda nada bien —le dijo a Adam—. Me siento pésimo. No puede ser solamente el clima y la guerra.
—El clima es perfecto —replicó Adam—, y la guerra me parece demasiado buena como para ser verdad. ¿Pero desde cuándo estás así? Ayer estabas de lo más bien.
—No sé —dijo ella lentamente, con voz débil. Se detuvieron como siempre frente a la puerta abierta antes de los peldaños llenos de basura que subían hasta el loft donde estaba la redacción. Miranda se quedó un momento escuchando el traqueteo de las máquinas de escribir arriba, el estruendo continuo de las prensas abajo.
—Me gustaría pasar toda la tarde juntos en un banco del parque —dijo ella— o ir en coche a las montañas.
—A mí también —dijo él—, hagámoslo mañana.
—Sí, mañana, a menos que surja otra cosa. Me gustaría salir corriendo. Escapémonos los dos.
—¿Yo? —dijo Adam—. Adonde voy a ir no se corre. Más que nada uno se arrastra panza abajo de acá para allá entre los escombros. Alambre de púas y cosas así, ¿no? Algo que se da una sola vez en la vida. —Se quedó pensativo un momento y siguió—: No sé nada del tema, pero por lo que cuentan es un caos. He oído tanto del asunto que tengo la sensación de que ya fui y volví. Va a ser un anticlímax, como cuando uno ve tantas fotos de un lugar que después, cuando por fin lo tiene adelante, ni lo puede ver. Siento que estoy de toda la vida en el Ejército.
Seis meses, más bien. Una eternidad. Se lo veía tan despabilado y fresco, y nunca había sufrido un solo dolor desde que había nacido. Ella los había visto cuando volvían del frente y nunca recobraban ese talante.
—Todo un héroe, como si ya hubieras regresado —le dijo—. Ya quisiera yo.
—Cuando me enseñaron a usar la bayoneta el primer día de entrenamiento —dijo Adam—, destripé tantas bolsas de arena y de paja que perdí la cuenta. Nos seguían gritando: “Vamos, dénle al alemán antes de que les dé a ustedes”, y nosotros nos arrojábamos contra las bolsas como unos poseídos, y la verdad es que a veces me sentía un tonto cuando veía el hilito de arena que caía al suelo. Me despertaba en medio de la noche sintiéndome ridículo.
—Me imagino —respondió Miranda—. Es un disparate.
Se quedaron ahí, sin ganas de despedirse. Después de una breve pausa, Adam, como si quisiera seguir con la conversación, le preguntó:
—¿Viste cuál es la expectativa de vida de una unidad de zapadores cuando llega al frente?
—No mucha, supongo.
—Apenas nueve minutos —dijo Adam—. Lo leí en tu propio periódico hace menos de una semana.
—Que sean diez y te acompaño —dijo Miranda.
—Ni un segundo más, nueve minutos exactos, tómalo o déjalo.
—No seas vanidoso —replicó Miranda—. ¿Quién lo calculó?
—Un civil —dijo Adam—, con raquitismo.
Les pareció muy cómico, se doblaron de risa, inclinándose el uno hacia el otro, y Miranda notó que su propia risa era un poco estridente. Se secó las lágrimas de los ojos y dijo:
—Ay, qué guerra más graciosa, ¿no? Cada vez que pienso al respecto me río.
Adam tomó una mano de Miranda entre las suyas, retiró un poco las puntas de cada dedo del guante y los olió.
—Qué rico perfume —dijo—, y cuánto. Me gusta tanto perfume en los guantes y en el pelo —añadió, volviendo a oler.
—Tal vez me puse demasiado —dijo ella—. Hoy no puedo ni oler, ni ver, ni oír. Debo estar muy resfriada.
—No te resfríes —replicó Adam—, se me está por terminar la licencia y es la última, la última de todas.
Ella movió los dedos dentro del guante mientras él tiraba de las puntas y dio vuelta las manos como si fueran algo nuevo, curioso y de gran valor, y se puso tímida y callada. Le gustaba Adam, en serio, de hecho decir que le gustaba se quedaba corto, pero no tenía sentido imaginar nada, porque no podía pertenecerle ni a ella ni a ninguna otra mujer, ya estaba más allá de la experiencia, comprometido, sin saberlo y sin que mediara ningún acto de su parte, con la muerte. Miranda retiró las manos.
—Adiós —dijo por último—, nos vemos a la noche.
Subió corriendo y al llegar al final de la escalera se dio vuelta. Él la seguía mirando, y alzó la mano sin sonreír. Para ella no era común que la miraran después de despedirse. Muchas veces no podía evitar darse vuelta para mirar por última vez a la persona con la que había estado hablando, como si cortar cualquier vínculo que hubiera estrechado, hasta del modo más leve, fuese algo demasiado descortés y brusco, y esa última mirada pudiera salvarlo. Pero la gente se iba enseguida, ya con otra expresión en la cara, decidida, con prisa por llegar a su próxima parada, pensando qué iba a hacer o con quién se iba a encontrar luego. Adam la estaba esperando como si hubiera sabido que iba a darse vuelta, y debajo de sus cejas fruncidas sus ojos se veían muy negros.