
Si la desinformación parece un desafío propio del siglo XXI, la historia demuestra lo contrario. Mucho antes de la proliferación de redes sociales y algoritmos, los científicos griegos y romanos ya debatían cómo distinguir los hechos de la ficción. Entre pergaminos y observaciones a simple vista, afrontaban relatos dudosos, rumores sin fundamento y el peso de creencias populares.
Su legado intelectual, transmitido a lo largo de los siglos, ofrece herramientas clave para quienes buscan orientarse entre un exceso de información y datos falsos. A pesar de la distancia temporal, sus ideas sobre la búsqueda del conocimiento, la duda razonada y el valor del debate siguen siendo referencias para la ciencia actual. Así lo sostiene Jemima McPhee, investigadora de la Australian National University, en un análisis publicado en The Conversation.
La observación como base del conocimiento
Hace más de dos mil años, la observación sistemática se consolidó como el primer paso del conocimiento confiable. El astrónomo Marcus Manilius, en el siglo I d.C., relató cómo sus colegas examinaban el cielo noche tras noche, atentos al movimiento de las estrellas y anotando sus posiciones para confirmar patrones y descartar ilusiones.

Este método, lejos de limitarse a la astronomía, se extendía a todas las disciplinas: primero observar, luego registrar y recién después interpretar. Según el análisis de McPhee, Manilio afirmó: “Observaban la apariencia de todo el cielo durante la noche y veían regresar cada estrella a su lugar original. Repitiendo ese proceso, acumularon su conocimiento”. El mensaje era claro: toda afirmación sin respaldo empírico debía ser cuestionada. En una época donde la palabra tenía tanto peso como la evidencia, este celo por los hechos marcó una diferencia decisiva frente a la especulación o el mito.
Escepticismo y análisis de las fuentes
La confianza ciega en lo que se escucha o se lee nunca fue una virtud para los antiguos. Un texto anónimo conocido como “Aetna”, dedicado a explicar el funcionamiento de los volcanes, advertía sobre los riesgos de aceptar relatos ajenos sin verificación rigurosa.
El autor señalaba que las fuentes, incluso las más respetadas, podían equivocarse o distorsionar la verdad, ya fuera por error o interés propio. De acuerdo con la Australian National University, el autor de “Aetna” instaba a someter toda información al análisis crítico, evaluando si estaba sustentada por pruebas y razonamiento propio. Esta actitud era una protección esencial ante errores y engaños.

La desconfianza razonada no era un obstáculo, sino una salvaguarda indispensable. La advertencia sigue vigente: la autoridad de una fuente nunca debe reemplazar al juicio informado.
Reconocimiento de los límites del saber
La humildad intelectual formaba parte de la ética científica en Grecia y Roma. El poeta y filósofo Lucrecio, en su obra “Sobre la naturaleza de las cosas”, propuso diversas explicaciones para los eclipses solares, pero admitió abiertamente no tener pruebas suficientes para elegir una.
Para Lucrecio, rechazar hipótesis solo para aparentar certeza era contrario al espíritu científico. Según argumenta Jemima McPhee, esta honestidad, lejos de debilitar el discurso, inspiraba mayor confianza en el público y entre colegas.
Reconocer limitaciones y dudas era señal de fiabilidad, no de debilidad. En una época en la que la ciencia se enfrenta al dogmatismo y la polarización, la lección resulta especialmente actual: solo quien admite lo que ignora puede aspirar a descubrir algo nuevo.
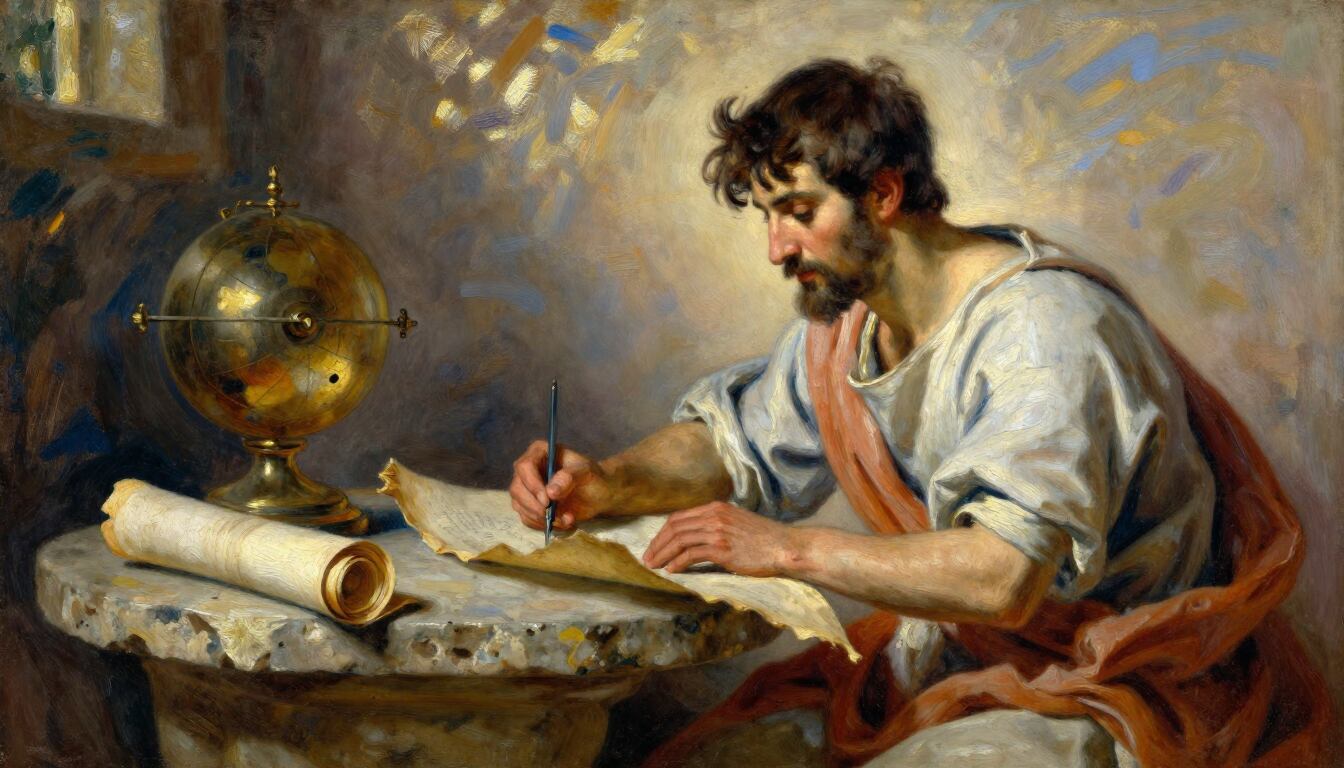
Ciencia y cultura, un vínculo inseparable
El conocimiento nunca estuvo aislado del entorno social ni de las creencias colectivas. Los tratados médicos atribuidos a la escuela hipocrática dan cuenta de debates intensos entre explicaciones materiales y sobrenaturales, especialmente en cuestiones como la epilepsia.
“Sobre la enfermedad sagrada” es un ejemplo: mientras algunos médicos defendían causas físicas, otros preferían explicaciones espirituales, y ambos ofrecían diagnósticos y tratamientos distintos según sus valores y formación. Según el estudio de la Australian National University, los antiguos comprendían que los hechos científicos están condicionados por la cultura y el entorno de quienes los transmiten.
Este reconocimiento permitía situar cada afirmación en su contexto, entendiendo que la ciencia no progresa en aislamiento, sino en diálogo con la sociedad. Así, advertían sobre la influencia de intereses, creencias y motivaciones en la construcción de la verdad.

La ciencia como práctica abierta y colectiva
A diferencia de la visión contemporánea que asocia el conocimiento exclusivo a los expertos, los antiguos reivindicaban la apertura y el aprendizaje constante. El propio Manilio sostenía que lo más importante para estudiar ciencia era una “mente dispuesta”, sin importar el origen o el rango social.
El autor de “Aetna” afirmaba que “la ciencia no es terreno para el genio”, sino para quienes mantienen la curiosidad y la capacidad de dudar. En palabras de McPhee, los científicos antiguos insistían en que cualquier persona podía alcanzar el saber auténtico si mantenía el análisis crítico y el deseo de aprender. La verificación y la transparencia reforzaban el carácter público y perfectible de la ciencia.
Las enseñanzas surgidas del escepticismo y la experiencia de estos pioneros consolidaron las bases del conocimiento científico. En tiempos donde distinguir lo real de lo falso es un reto, las lecciones de la Antigüedad mantienen su vigencia para quienes buscan claridad, concluye el análisis de Jemima McPhee.
