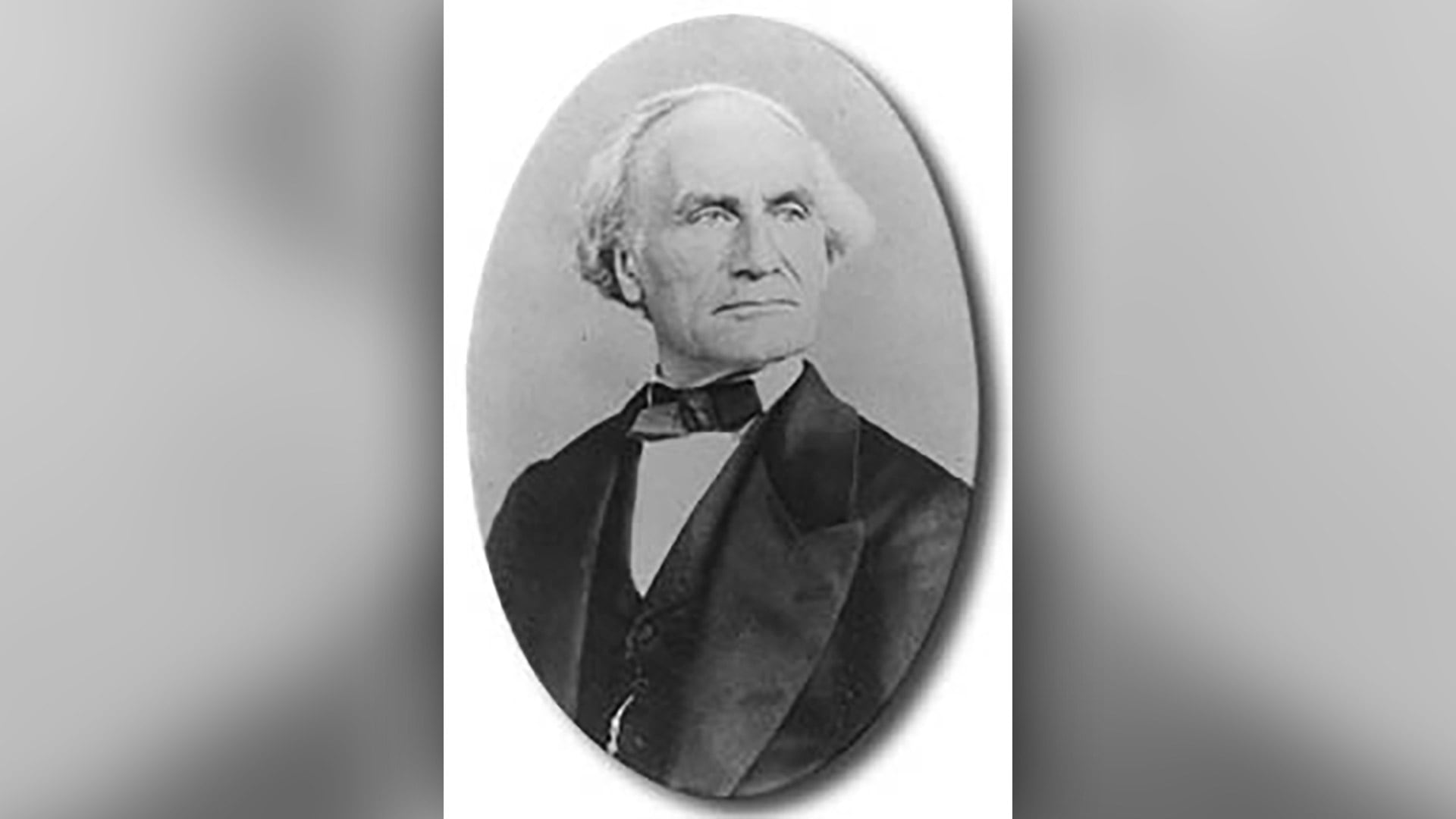“Fue en el otoño del 76, cuando descubrí juegos que nunca había jugado y encontré un tesoro”, dice un pequeño Matías del Pozo en el trailer de la película argentino- española de 2002, Kamchatka, mientras trepado a lo alto de un armario, en una casa que no es la suya, descubre un libro viejo que en la tapa dice: “Houdini”. Ese hallazgo cambiaría el modo de vivir lo que su familia —como muchas de la Argentina de los 70— estaba atravesando: la dictadura militar arremetía contra todos, contra todo lo que no comulgara con ella, secuestraba, asesinaba, desaparecía. Habían tenido que huir de su casa, dejar la escuela, abandonar a los amigos, para recluirse en una casa de campo, alejada de la ciudad.
Desde que el niño de diez años, en los ojos de quien transcurre la historia, descubre a Houdini, todo cobra otro sentido: se propone convertirse en un discípulo y comienza a practicar los trucos de quien fue uno de los más grandes escapistas del mundo. Pasa sus días en esa vivienda enorme y ajena —en la que se siente solo con su hermano más pequeño (Milton de la Canal), no debe abrirle a nadie ni atender el teléfono— intentando superar su velocidad para correr, el tiempo que aguanta sin respirar y tratando de liberarse de sogas con las que se apresa. Utilizando a Houdini —y al TEG, donde Kamchatka es ese lugar en el que resistir— sus padres (Ricardo Darín y Cecilia Roth), tratan de explicarle lo que sucede en el país. Y en sus vidas. Cuando les dicen a sus hijos pequeños que tienen que elegir un nuevo nombre, el personaje de Matías del Pozo no lo duda: se llamará “Harry”.
Lo que aquel Harry no sabe, es que el original, el ilusionista y escapista húngaro nacionalizado estadounidense cuyo verdadero nombre era Erik Weisz, se bautizó “Houdini” en homenaje a otro ilusionista que había muerto tres años antes de que él naciera, al que, de niño, al igual que el protagonista de Kamchatka, también admiraba: Jean Eugène Robert-Houdin, considerado “el padre de la magia moderna”.

El relojero que hizo aparecer un mago
Jean Eugène Robert nació el 6 de diciembre de 1805 —hace 220 años— en la localidad de Blois, una ciudad de belleza sublime que late en el corazón de Francia, a orillas del río Loira. Huérfano de madre, creció criado por su padre relojero, quien lo envió a estudiar a la Universidad de Orleans: quería que fuera abogado o notario, pero Jean Eugène tenía otros planes: quería convertirse en relojero, igual que él. O en mecánico. O en inventor. O en las tres cosas juntas. Había dentro de sí una fuerza creativa vinculada a los mecanismos, las agujas y las poleas, quizás nacida de haber visto a su padre ejercer el oficio en su propia relojería, que lo desbordaba. Una curiosidad que quiso comenzar a satisfacer experimentando “qué pasaba si unía esto con aquello”.
Hay versiones que dicen que mientras trabajaba en el negocio de las horas y el tiempo en el que había crecido, comenzó a fabricar dispositivos que realizaban diferentes movimientos; otras que lo hacía en el taller de su primo porque su padre resoplaba resentimiento por el futuro que había escogido. Lo cierto es que entre minutos y segundos empezó a crear autómatas.
Jean Eugène tenía pasión por su oficio. No le daba igual. Quería sobresalir. Rondaba 1825 cuando decidió encargar por correo dos volúmenes sobre horología, el Tratado de relojería del maestro suizo Ferdinad Berthoud, pero por error le enviaron un tratado de magia titulado Enciclopedia de divertimentos científicos, una obra que contenía un listado de trucos explicados para quienes eran ajenos al mundo del ilusionismo.
Ese error iba a dibujar el inicio de una historia que dibujaría el inicio de una historia que dibujaría el inicio de cientos de historias.
Al recibir los libros equivocados, Jean Eugène no los devolvió sino que los devoró con un entusiasmo voraz. Y quiso más.
En esos días, la magia estaba enredada con las artes oscuras y muchos de quienes la practicaban aseguraban ser dueños de capacidades sobrenaturales para timar a su público. Los magos se parecían más a los mercachifles ataviados con prendas estrambóticas que llegaban a los poblados con las ferias, pertrechados de chucherías de sospechosa eficacia y breve duración, pócimas y amuletos de misteriosa efectividad y grandes costos. La enciclopedia que había llegado a manos de Jean Eugène, era un aporte honesto para desenmascarar a los estafadores develando sus trampas. Y él quedó atrapado, enteramente seducido por el arte de maravillar.
Comenzó a tomar clases con Maous de Blois, un mago local aficionado que lo ayudó a decodificar la teoría de los textos y llevarla a la práctica. Luego empezó a ensayar juegos de manos una, otra y otra vez, y en simultáneo seguía estudiando, ensanchando su conocimiento sobre mecanismos, hasta que abrió su propia relojería en la ciudad de Tours. Había un camino en que ambas disciplinas, el tiempo y la magia, los relojes y las ilusiones, parecían converger. Después de todo, lo irrefrenable del tiempo tiene algo de mágico. La idea de que porque podemos medirlo podemos gobernarlo, tiene algo de ilusión.

Lo que parecía converger para Jean Eugène Robert eran los mecanismos que los hacían funcionar: a los relojes y a los dispositivos tras los trucos. Junto a los nuevos usos de la electricidad, el magnetismo y la automaticidad se abría ante sí un universo entero.
El mago relojero, o el relojero mágico se unió a un grupo de ilusionistas con el que empezó a presentarse, y de esta forma hizo contacto con un mago de prestigio grande apodado “Torrini”, que era, en realidad, un aristócrata de su tierra y su tiempo llamado Edmund de Grisi, quien lo adoptó como aprendiz.
De su mano, Jean Eugène se paró en los lustrosos escenarios de los grandes salones donde se codeaba la crème de la crème de Europa. En una de sus esas presentaciones conoció a Cecile Houdin, una joven dama con la que se sintió rápidamente en sincronía: ella también era hija de relojero, de uno famoso y parisino, apasionado de la mecánica como él, creador de dispositivos, como él.
La sincronización fue más lejos y en 1830 Cecile y Jean Eugène se convirtieron en marido y mujer. Como si presintiera que el de su familia adquirida era un apellido digno de pasar a la historia, Jean Eugène Robert decidió incorporarlo al propio y comenzó a llamarse Robert–Houdin.
Jean Eugène y Cecile tuvieron ocho hijos y se radicaron en la ciudad de las luces, donde el mago relojero comenzó a trabajar con —¿para?— su suegro, fabricando autómatas y mecanismos. Algunos tuvieron éxito. Tanto que Robert–Houdin fue invitado a presentarlos ante la corte.
En 1839 exhibió una de sus creaciones disruptivas: el “Crystal Mystery Clock” (“Reloj Misterioso de Cristal”), un reloj que marcaba la hora sin mostrar el mecanismo que lo hacía funcionar: la ilusión de que las manecillas se movían por sí solas la creó colocando dos piezas de cristal con engranajes ocultos en la base, uniendo las agujas a un disco giratorio entre ellas. El “Reloj Misterioso de Cristal” sería pionero e inspiraría los de las grandes marcas que lo sucedieron. El original de Houdin forma parte de la colección privada del mago David Copperfield.
Enredado en su trabajo con el tiempo, el calendario avanzó y cuatro años después, en 1843, el destino le asestó un puño en la cara: su esposa murió. Con hijos pequeños y el agujero inabarcable que dejó Cecile, ese mismo año, Houdin —que sería para siempre Houdin aunque Cecile ya no viviera— se volvió a casar con François Marguerite Olympe Braconnier. Y continuó oscilando entre sus oficios de inventor, relojero e ilusionista, brindando presentaciones. A esta altura, su arte, uno único, era el de fusionar las disciplinas para sorprender al público con nuevos trucos para los que no dejaba de crear y perfeccionar autómatas. Por esa habilidad, en 1844, obtuvo la medalla de plata en la Exposición Industrial Francesa.

Magia: un arte elegante
Si pensáramos en el realismo mágico de Gabriel García Márquez, esa primera vez que Aureliano Buendía va con su padre a conocer el hielo, en medio de la feria que llegaba a Macondo con los últimos inventos y avances tecnológicos, entre los alquimistas, adivinas y personajes coloridos que prometían maravillas, la imagen es la de un despliegue de vestidos gitanos, vestidos de oriente, con colores y extravagancias dignas de toda exposición que llega a un pueblo a sorprenderlo con su magia. Mas si hoy pensamos en un mago que promete cortar a un ser humano en dos y volver a restablecerlo, la imagen es la de un hombre —en general son hombres— plantado en el centro de un escenario, elegante, vestido de traje o frac, como se va a una fiesta importante o a la propia boda. Sombrero de copa. Moño o corbata. A veces guantes blancos.
Esta imagen, que acompaña a quienes ejercen el oficio de la ilusión desde hace más de 150 años, fue impuesta, como si se tratara de una tendencia inquebrantable de la que ya no hay retorno, por Robert–Houdin. Quien enalteció a la magia, la corrió de las ferias y los mercados, de los mercachifles y los timos, la vistió de alta alcurnia, la volvió espectáculo y la presentó en sociedad.
De nuevo hay versiones: algunas dicen que fue con la ayuda de un amigo, otras que fue gracias al mecenazgo de un conde, algunas dicen que compró, otras que alquiló, en lo que se ponen de acuerdo es en que en 1845 adquirió un salón que convirtió en un pequeño teatro. Lo llamó Soirées Fantastiques, que vendría a ser algo así como “Veladas Fantásticas”.
Doscientas butacas, cortinados enormes, araña en el techo. Houdin, de frac, lo inauguró ese mismo año. E inauguró también una nueva forma de hacer magia. Una nueva forma de ser mago.
El éxito fue arrollador.

Evitar una guerra con un traje de etiqueta y un cofre vacío: la verdadera magia
Por sobre todas las presentaciones que hizo en su vida, por sobre las funciones privadas que brindó para el rey de Francia y para la reina de Gran Bretaña, hay una que a Robert-Houdin lo marcaría para siempre. Una que más que una presentación sería una patriada.
Cuando Napoleón III llegó al poder temía una revolución en Argelia, que era colonia francesa, por parte de un grupo de musulmanes guiados por los mulá, líderes religiosos expertos en el Corán y la ley islámica. Muchos de ellos se atribuían poderes sobrehumanos con los que pretendían derrotar a los franceses y ser soberanos en el territorio.
Era 1856 cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores pensó que, si alguien debía enfrentarse con magos o extremistas con pretensiones de hechiceros, no había dudas de que debían enviar al mejor de sus hombres en esas destrezas: Robert–Houdin. Se libraría una contienda sobrenatural. El experto en mecanismos e ilusiones estuvo encantado y se preparó para viajar a Argelia. Una vez allí se plantó ante los insurrectos y los desafió: les aseguró, sin que se le moviera un pelo, que su magia era mucho más poderosa que la de ellos.
Lo que siguió después fue un verdadero espectáculo brindado por Houdin ante toda la población que asistía expectante al fascinante duelo.
El público no olvidaría los trucos con los que el mago lo dejó absorto. Uno de ellos fue
“El cajón ligero y pesado”: en él, Houdin levantaba del suelo y sin dificultad un cajón vacío y, a continuación, retaba a que lo imitara el más fuerte de los mulá, asegurando que él podía quitarle toda su fuerza. Por más que el contrincante lo intentara, por más que se esforzara y direccionara toda su energía, no solo no lograba levantar el cajón que el mago había sostenido con la liviandad de quien recoge un trozo de papel, sino que era empujado por una extraña y dolorosa estocada que lo punzaba y lo repelía. Era víctima de una descarga eléctrica.
Sus enemigos no sabían que estaban frente a un artista de los mecanismos y los dispositivos, de la electricidad y el tiempo. Nadie sabía que, en el fondo, el cajón escondía un imán eléctrico, que Robert–Houdin conectaba y desconectaba a su antojo.
Otro de los trucos, el definitivo, fue “La bala marcada”. Houdin les dio a sus oponentes un arma con una bala y los desafió a que le dispararan. Cuando lo hicieron quedaron pasmados al descubrir que no solo no lo habían matado, sino que él había atrapado la bala entre sus dientes. El resultado fue categórico: los mulá huyeron aterrorizados.
Ese fue el día que un hombre de frac apagó una guerra con un cajón vacío, una sola bala y ninguna gota de sangre.
A su regreso, el Gobierno francés quiso premiarlo, le ofreció una suma de diez mil francos, pero él se negó: lo había hecho por su patria.

Entre naranjas, mariposas y clarividencia, un legado memorable
Además del “cajón ligero- pesado”, hubo otros trucos con los que Houdin maravilló al mundo de su tiempo, trucos que inmortalizó y lo inmortalizaron, como “El árbol de naranjas”: un autómata del que brotaban naranjas reales que el convidaba a su público, y del que también hacía aparecer mariposas que sobrevolaban y embellecían su show.
Fue el artífice de clásicos de clásicos, como la clarividencia, trucos donde con los ojos vendados adivinaba objetos personales de los espectadores; juegos de prestidigitación en lo que hacía desaparecer cosas frente a los ojos de una audiencia atónita para luego reaparecerlas en los recovecos más insólitos; y “La suspensión etérea”, número en el que lograba que una persona levitara mediante la aspiración de un frasco de éter: aseguraba que una de sus propiedades era volver ligeras a las personas. Muchas veces su mujer y sus hijos eran quienes lo asistían o se voluntarizaban para flotar y protagonizar sus hazañas. Y muchas veces también, dicen las crónicas de entonces, debió revelar sus secretos a las autoridades para no ser perseguido por brujería.
Su legado no concluye en los trucos y en la forma y el aspecto de la magia moderna. Como inventor se le adjudican, además, la creación del cuentakilómetros, el interruptor eléctrico y el despertador.
Cuando se retiró de los escenarios, capitalizó todo su conocimiento en una granja en la que se instaló, en Saint Gervais, cerca de Blois: Houdin realizó mecanismos y dispositivos para abrir y cerrar las puertas de los corrales y establos y para alimentar a los animales de manera automática.
Su vida acabó en 1871, cuando una neumonía arrasó su cuerpo. Su teatro, en cambio, siguió abierto medio siglo más, ofreciendo espectáculos elegantes y atractivos que anunciaban, con honestidad, que no eran sustentados por poderes sobrenaturales, sino que se trataba de la habilidad de un hombre para embaucar los sentidos de quienes asistían al show, confirmando la sentencia del mismo Robert–Houdin: “un mago es un actor que hace de mago”.
Tres años después de su muerte nacía el que quizás fue el ilusionista y escapista más célebre del siglo XX, “Harry Houdini”, quien cuando todavía se llamaba Erik Weisz leyó la autobiografía de Robert–Houdin y quedó deslumbrado. En su honor, y creyendo erróneamente que la “i” al final de un nombre significaba en francés “igual que”, escogió de nombre artístico “Houdini”.
Tiempo después se sentiría decepcionado por quien había sido su modelo e inspiración, pensando que era un farsante que había plagiado creaciones y trucos de otros ilusionistas —lo que quizás se haya debido, en realidad, a que algunas de sus obras fueron vendidas a otros magos por quien lo asistía en el taller.
Para entonces, Houdini ya había inscrito su nombre en la historia de la magia, en honor a quien antes había inscrito el suyo.
Houdin, Houdini, y el Harry de Kamchatka, encontraron en la magia ese sitio donde resistir.