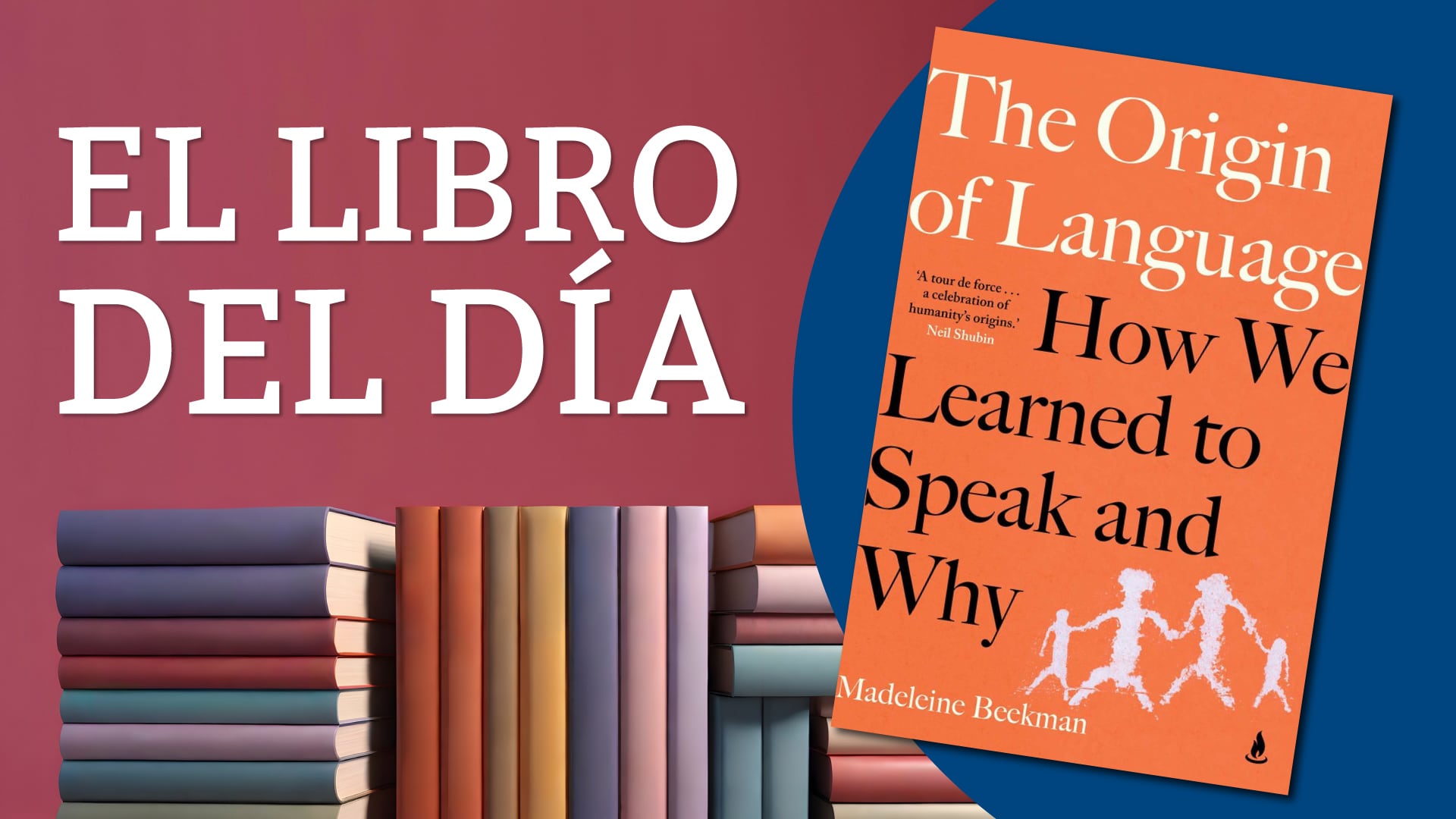“Podemos haber tenido hijos con neandertales y denisovanos, pero no creo que tuviéramos mucho de qué hablar”. Con esta frase, la bióloga evolutiva Madeleine Beekman, de la Universidad de Sídney, sintetiza una de las ideas más provocadoras de su reciente investigación: El origen del lenguaje.
Beekman sostiene que el lenguaje, tal como lo conocemos, surgió exclusivamente en la línea evolutiva de Homo sapiens, y no en la de nuestros parientes más cercanos, a pesar de la evidencia de mestizaje entre especies.
La hipótesis de Beekman, que ella misma describe como “oculta a simple vista”, propone que el desarrollo del lenguaje está intrínsecamente ligado al cuidado colectivo de los recién nacidos humanos, quienes nacen en un estado de extrema indefensión. Esta perspectiva desafía la narrativa tradicional, dominada durante más de un siglo por la idea de que la evolución humana fue impulsada principalmente por la competencia y cooperación masculina, relegando a las mujeres a un papel secundario.
En las últimas décadas, la disciplina ha experimentado una “feminización” o, más precisamente, una equiparación de miradas, que ha permitido reconsiderar el papel de las mujeres y de la cooperación intergeneracional en la evolución de nuestra especie.

El origen del lenguaje constituye una de las áreas más enigmáticas de la evolución humana, en parte porque los órganos clave para la comunicación —el cerebro y el tracto vocal— no dejan fósiles. Esta dificultad llevó a que, hacia 1870, las sociedades lingüísticas de París y Londres prohibieran el debate sobre la evolución del lenguaje, y el tema solo recuperó espacio en la agenda científica un siglo después. Desde entonces, se han propuesto numerosas teorías, en su mayoría elaboradas por hombres, que han intentado llenar el vacío de pruebas directas.
Beekman introduce un enfoque alternativo: el lenguaje habría evolucionado en paralelo con la necesidad de criar a bebés “poco desarrollados” en un entorno hostil como las llanuras africanas. La supervivencia de estos infantes requería la colaboración de varios adultos, no solo de los padres biológicos. Así, la división de tareas —recolección de alimentos, cuidado infantil y defensa— dentro de un grupo social habría impulsado la necesidad de una comunicación más sofisticada.
La cooperación, por tanto, no solo se habría limitado a la caza, como se asumía en teorías previas, sino que también habría sido esencial en el cuidado de los niños, involucrando a ambos géneros y extendiéndose durante años.
La evidencia que respalda esta teoría es, en gran medida, circunstancial, pero no inexistente. Se sabe que la selección natural resolvió el dilema entre el bipedalismo y el crecimiento cerebral permitiendo que los bebés humanos nacieran antes de que su cerebro y cráneo estuvieran completamente formados.

Este “compromiso obstétrico” hizo que los recién nacidos fueran especialmente vulnerables, lo que a su vez favoreció la aparición de los aloparientes: individuos que, sin ser los padres biológicos, contribuyen al cuidado de los niños. Investigaciones recientes han demostrado que estos aloparientes, en particular las abuelas, desempeñaron un papel fundamental en la supervivencia de los infantes humanos.
El rediseño evolutivo de la cabeza y el cuello, necesario para alojar un cerebro en expansión, tuvo como efecto secundario la remodelación de la garganta, lo que permitió a nuestros antepasados controlar con mayor precisión sus emisiones vocales. Esta capacidad para producir una amplia gama de sonidos facilitó la transmisión de significados complejos.
Inicialmente, esta habilidad habría servido para coordinar el cuidado infantil, pero a medida que el lenguaje se sofisticó, los aloparientes —sobre todo las abuelas— lo utilizaron para transmitir conocimientos acumulados, favoreciendo así la supervivencia de las nuevas generaciones. Este proceso de retroalimentación positiva habría dado lugar a Homo sapiens, la única especie superviviente de un linaje antes diverso.

Beekman estima que el lenguaje plenamente desarrollado surgió hace unos 100.000 años, pero solo en nuestra línea evolutiva. Frente a la hipótesis de que el lenguaje debió aparecer antes, para que especies como Homo erectus pudieran cruzar barreras geográficas como la línea de Wallace —el canal de aguas profundas que separa Asia de Australasia—, Beekman recurre a su conocimiento sobre insectos sociales para argumentar que formas de comunicación menos sofisticadas, similares a las de abejas o hormigas, habrían sido suficientes para tales migraciones.
Beekman dedica una parte considerable de su obra a contextualizar su propuesta, incluyendo relatos que pueden parecer accesorios. No obstante, una vez expuesta la hipótesis central, la autora ofrece observaciones que invitan a repensar la historia evolutiva del lenguaje. Entre ellas, destaca la idea de que la reducción de la familia extendida a la familia nuclear —un cambio que, según Beekman, se habría producido con la Revolución Industrial— pudo haber sido perjudicial para la transmisión intergeneracional del conocimiento.
Sin embargo, historiadores como Peter Laslett sitúan esta transformación en la Edad Media, y los efectos negativos aún no resultan evidentes. El lenguaje sigue absorbiéndose en la infancia y continúa siendo un vehículo para el aprendizaje entre generaciones.