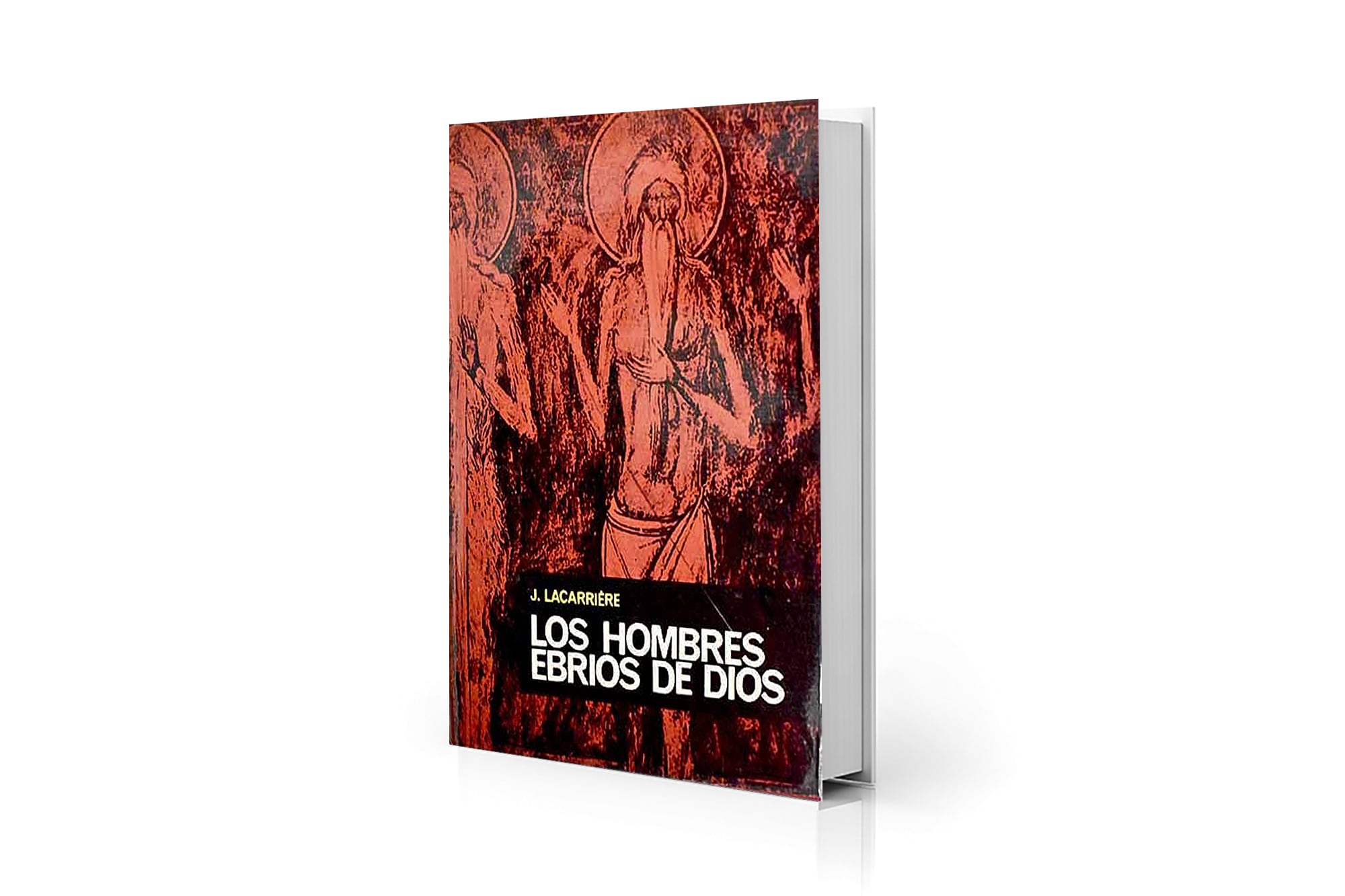El término griego “anacoresis” designa una partida, una huida del mundo cotidiano. En su origen, era una palabra relacionada con quienes rechazaban la vida social. Fue solo a partir del siglo IV después de Cristo cuando la “anacoresis” adquirió el significado religioso actual, asociado a quienes se alejan del mundo para convertirse en eremitas o santos. “Pero bien sabemos que no basta con huir a la soledad del desierto para romper con los valores del propio tiempo”, advierte el escritor y viajero francés Jacques Lacarrière (Limoges, 1925 – París, 2005) en el ensayo Los hombres ebrios de Dios.
Elogiada por el filósofo alemán Peter Sloterdijk, esta investigación de Lacarrière, publicada por primera vez en 1975 y editada ahora con una nueva traducción y un prólogo de Christian Ferrer, se enfoca en los primeros hombres (y mujeres) que se retiraron de la sociedad en la que vivían para adentrarse a solas en los territorios más ásperos de lo que hoy llamamos Bajo Egipto, Palestina, Siria o Libia. Bastaba oír la invitación de Dios para que renunciaran a todas las ventajas de una existencia social y se marcharan a desiertos de arena y sal como prueba de fe. Ahí solo había muerte y locura, pero también “experiencias soberanas” dispuestas a crear hombres nuevos, a veces tan cercanos a los ángeles como a los demonios, pero con una relación preferencial con las fuerzas celestiales. Así, Antonio Abad o Pacomio, por mencionar apenas a dos de los más importantes “atletas del exilio”, entre ayunos, austeridades, noches sin sueño y la permanente laceración de sus cuerpos, provocaron miedo y fascinación, pero también ganaron seguidores, dando origen a los primeros conventos y órdenes religiosas.
En manos de Lacarrière, sin embargo, la reconstrucción de las vidas de aquellos a los que el cristianismo conoce como Padres del Desierto no es un trabajo convencional de historia. Por el contrario, la mirada personal de Los hombres ebrios de Dios al ras de las motivaciones, las anécdotas y los padecimientos voluntarios de quienes juzgaron al mundo del siglo IV demasiado decadente como para participar en su desarrollo no tarda en volverse luminosa frente a lo que, en el mundo contemporáneo, también se percibe como decadente y enciende otras fantasías de retiro. En este punto, ¿lo que promovió fugas del mundo en el ayer es tan distinto de lo que promueve fugas del mundo en el hoy?
Para Antonio, Pacomio o Macario, otro de los Padres del Desierto, la vida en las provincias orientales del Imperio Romano se vio asediada por novedades vertiginosas. Por un lado, el emperador Constantino oficializó la religión cristiana en todos sus dominios. En consecuencia, creer en Jesús ya no tuvo visos de desafío ni riesgo de martirios, sino que se acopló a las cómodas burocracias de una existencia institucional y mundana aliada al poder. ¿Qué pasó entonces con el deber sagrado de difundir las ventajas de un mundo celestial por encima del terrenal? Lo que pasó fue que una fracción intensa de cristianos empezó a propagar mediante profecías la idea de que el mundo terrenal se acercaba a su fin. En palabras de Basilio de Ancira, obispo de Ancira entre los años 336 y 360, “la tierra no puede ya contener la multitud de nacimientos”.
Ahora bien, “¿es pura coincidencia si los espíritus apasionados por la ecología y los demógrafos empapados de estadísticas nos bosquejan un porvenir igual de sombrío a veinticinco años del año 2000?”, se preguntaba Lacarrière en 1975, de igual manera que, no es difícil imaginar, podría preguntarse en 2025. Lo indudable es que, tanto en el siglo IV como en el siglo XXI, hombres y mujeres han percibido la amenazante sensación de encontrarse sumergidos en una vida profana y moribunda, una existencia que preconiza los valores de la individualidad, devalúa cualquier trascendencia y solo ofrece conformismo y sumisión. Y, ante ese paisaje, algunos optaron por un giro radical. Para los primeros anacoretas, tal giro se medía en la tolerancia extraordinaria al silencio, la soledad, el hambre y la errancia en el desierto, donde tampoco faltaban “los asaltos repetidos de los demonios”. Lo ilusorio y lo real, sin embargo, eran una prueba de progreso en el camino hacia la salvación, minado a veces por la vanidad. “No se podía llegar muy lejos en los ayunos sin desembocar en el pecado de orgullo, desatado al llevar la ascesis más lejos que los demás”, escribe Lacarrière.
Sobre estos anhelos conflictivos de fuga, también Sloterdijk subraya en Extrañamiento del mundo que, hacia el siglo XX, ya no hubo ningún afuera, ningún desierto, al cual huir. Fueron entonces las drogas las que se transformaron en una escapatoria rápida hacia el propio interior. Y en el siglo XXI, ¿no son acaso otro plan sistemático de éxodo las fugas masivas hacia la virtualidad digital? ¿Y no vuelve a ser el orgullo de pertenecer a la estirpe exclusiva de los mejores “anacoretas online” lo que disuelve la fantasía misma de una fuga?
Para el ensayista estadounidense Eli Pariser (Maine, 1980), es precisamente la ilusión de huir a un mundo alternativo donde todos creen lo mismo de manera uniforme lo que degrada cualquier alternativa viable a la pesadez de la realidad. Esta es la tesis de El filtro burbuja, donde Pariser analiza la manera en que, manipulados por algoritmos que nos encierran voluntariamente como usuarios entre otros con las mismas preferencias y opiniones, nos autoengañamos creyendo que “el mundo es una isla estrecha cuando en realidad es un continente enorme y diverso”. A partir de ahí, es fácil confundir un mundo virtual alternativo diseñado a la medida de nuestros caprichos y vanidades con una “ciudad celestial” en la que somos soberanos de nuestro propio saber y podemos congregar a nuestros seguidores. Pero, a la hora de la verdad, esa existencia digital “eclipsa las nuevas ideas” y nos atrapa en una burbuja narcisista en la cual “el sol y todo lo demás gira a nuestro alrededor”.
Entre las “profecías autocumplidas” que funcionan como una “falsa definición del mundo”, como escribe Pariser, hace muchos siglos se tejieron saltos de fe como los que recorre Lacarrière. Ahora, en cambio, lo que se perfila es un mundo de identidades autocumplidas en el que la imagen distorsionada de nosotros mismos que refleja internet se convierte en quienes somos realmente. Entre desiertos y pantallas, la única constante a través del tiempo es que, ya sea hacia un rumbo u otro, es posible modificar al hombre “si uno se toma el trabajo de hacerlo vivir en condiciones artificiales”, como escribe Lacarrière.
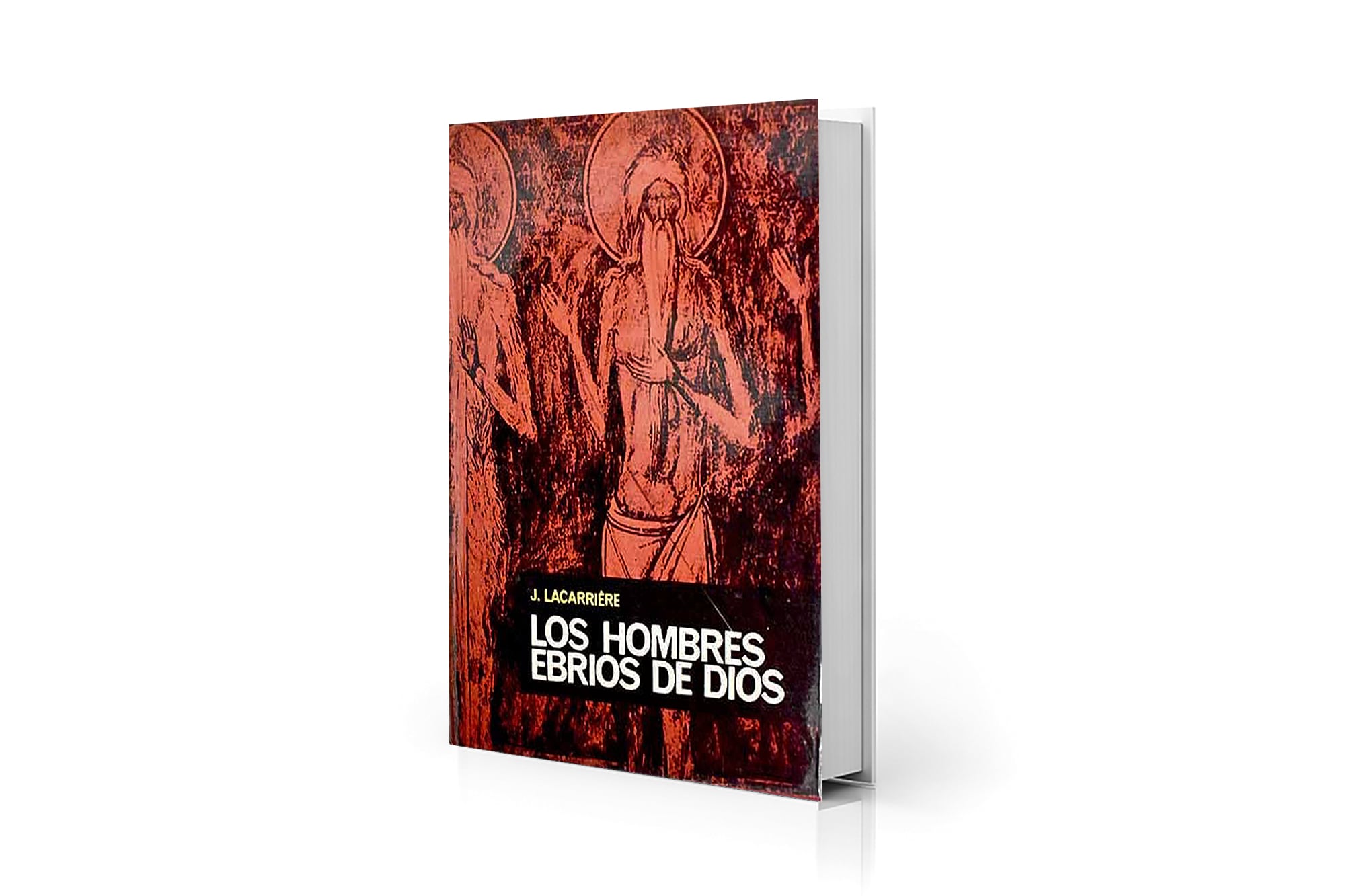
Los hombres ebrios de Dios
Por Jacques Lacarrière
Trece Llanos
Trad.: Margarita Martínez
366 págs. / $ 34.900
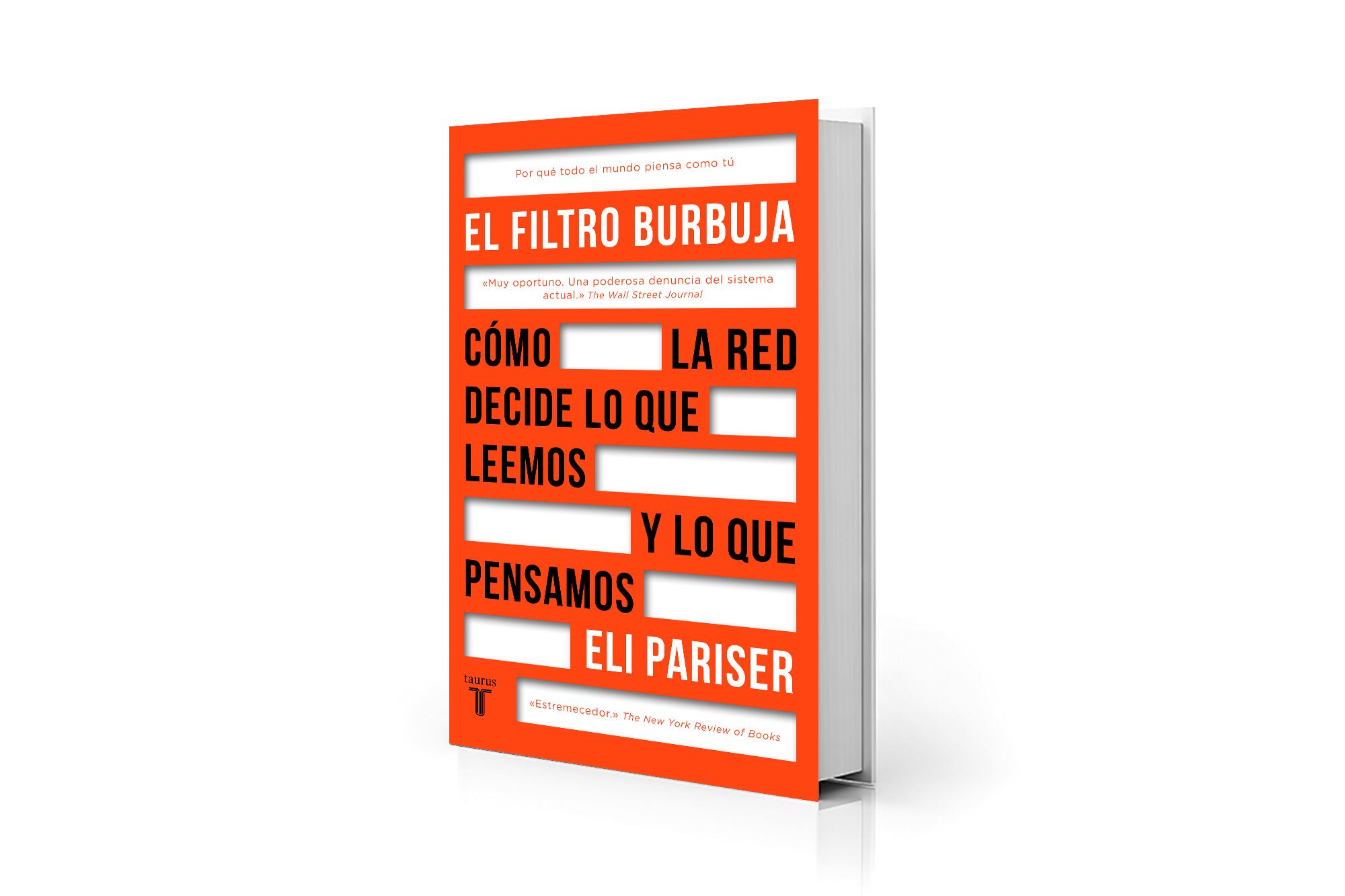
El filtro burbuja
Por Eli Pariser
Taurus
Trad.: Mercedes Vaquero
289 págs. / $ 39.999